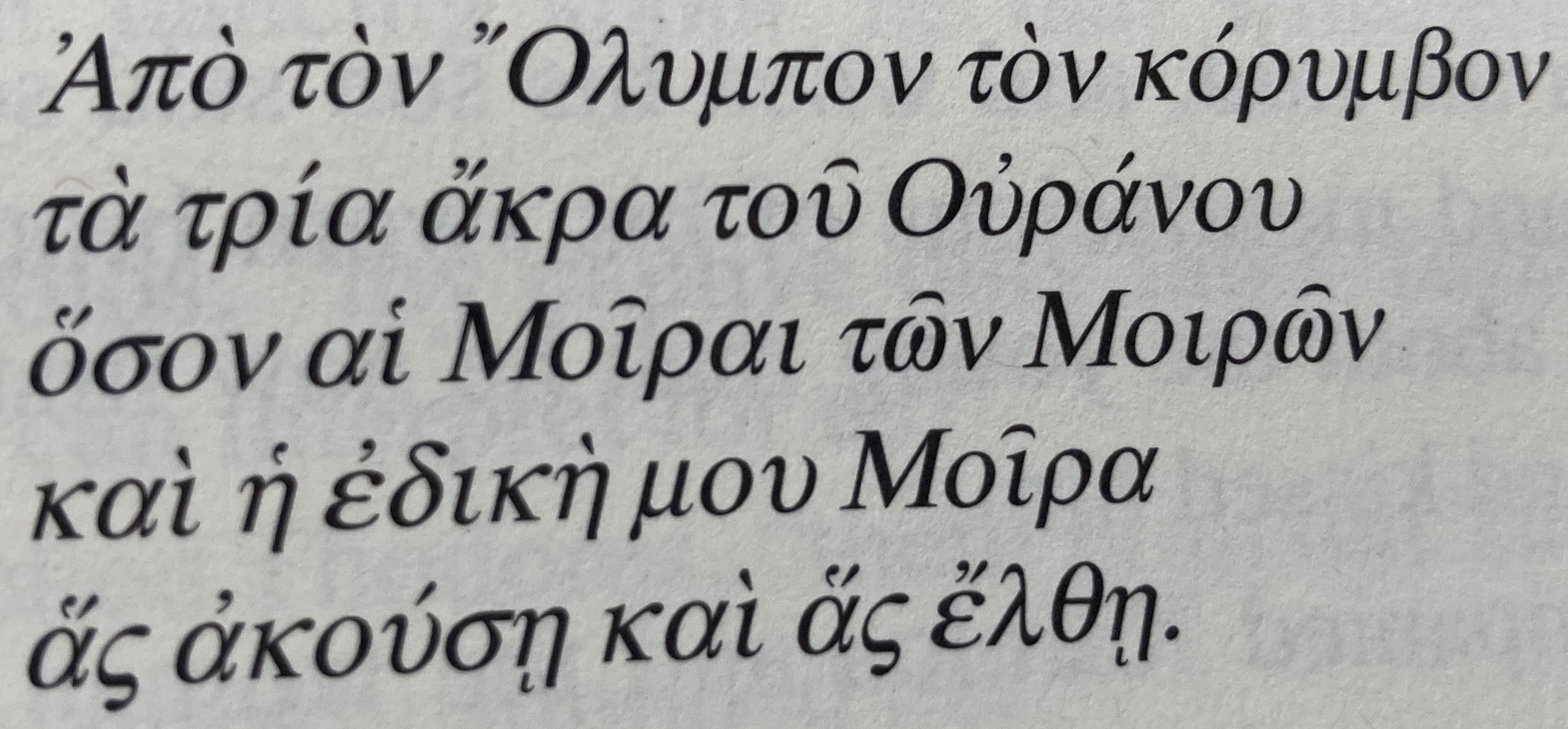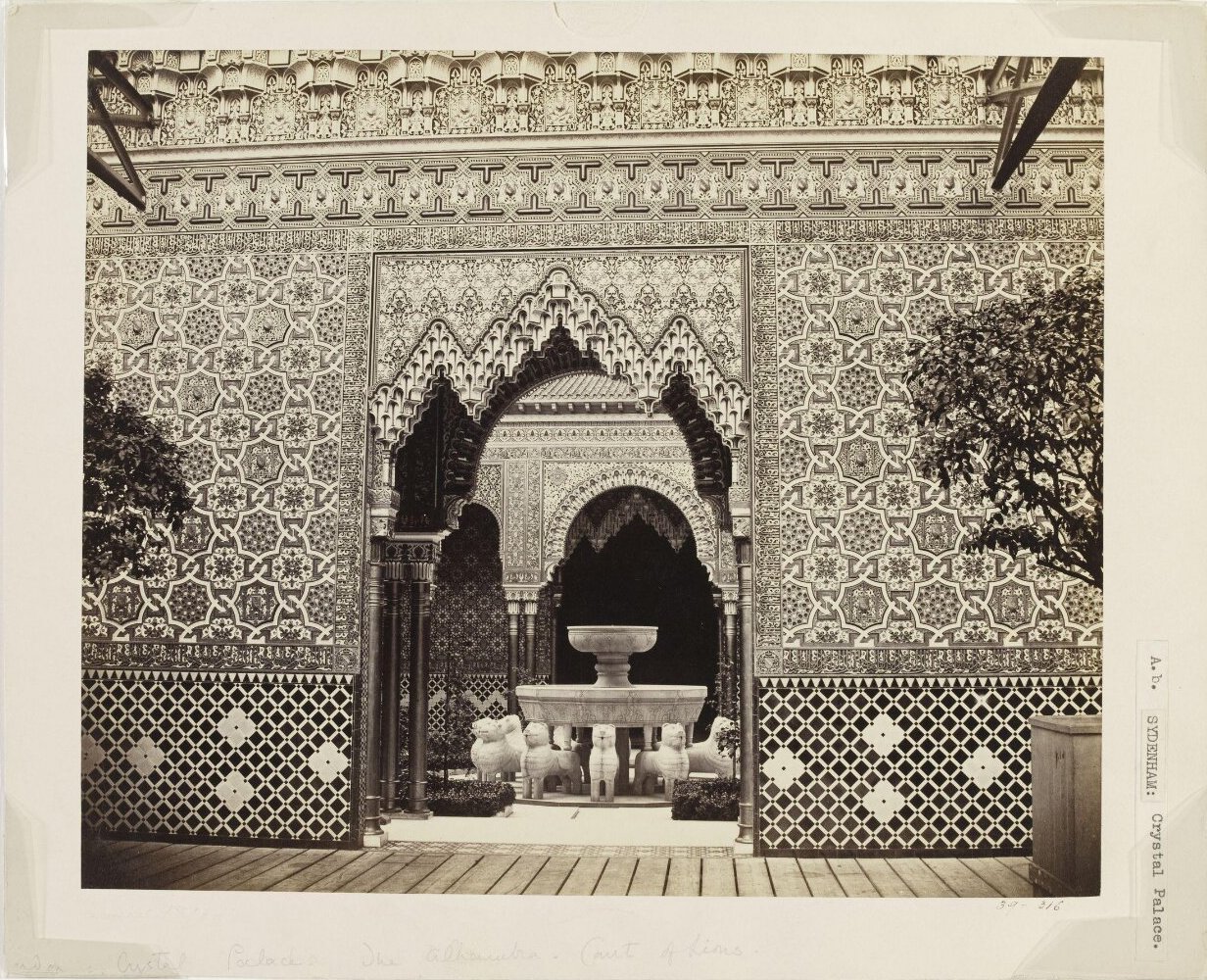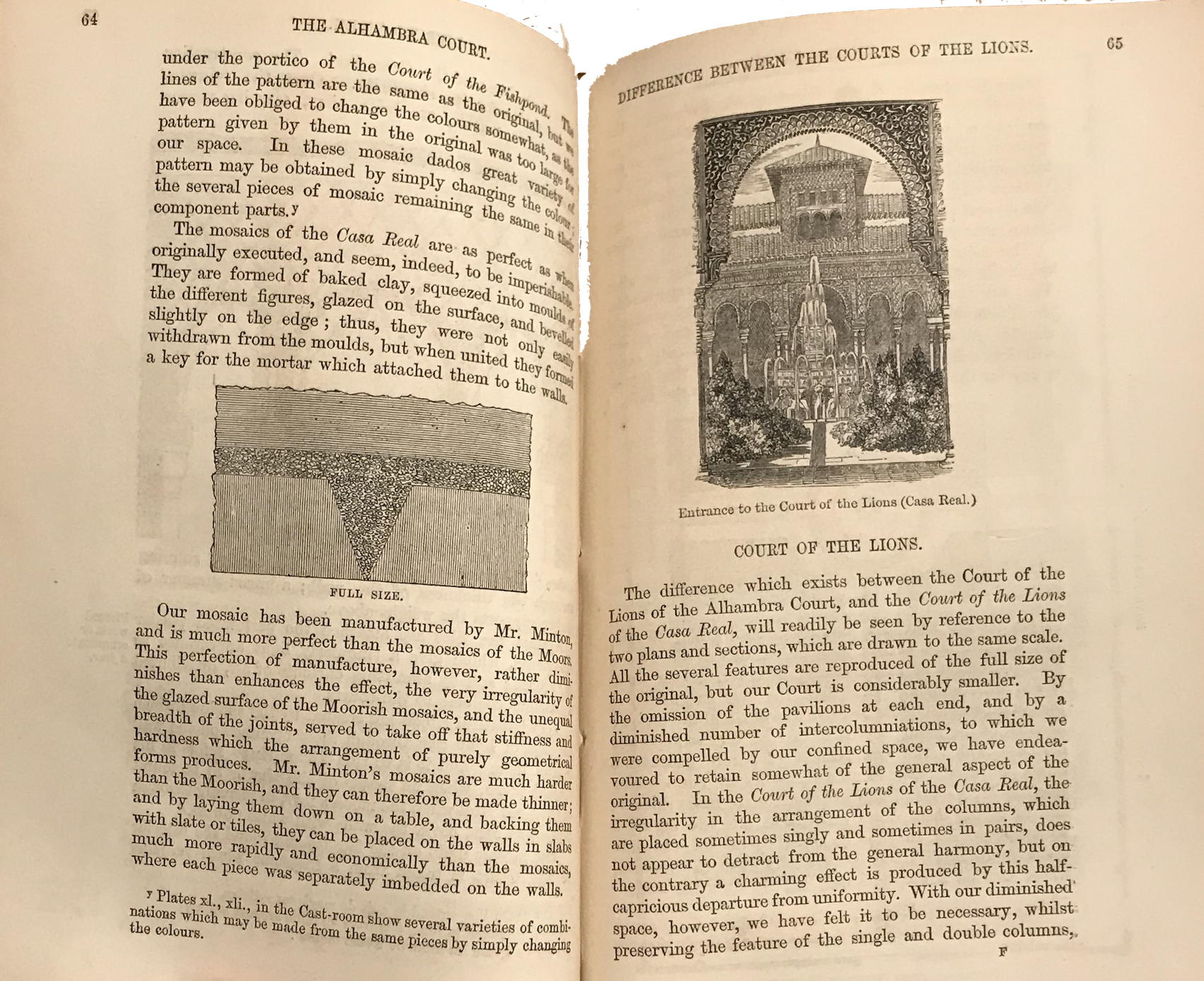Esbozos topográficos de Tesalia con adornos de ficción
Charles S. Peirce (1892)
Traducción española de Sara Barrena (1999)
"Topographical Sketches in Thessaly, with Fictional Embroideries"
(MS 1561) es el único texto de ficción conocido de Charles
S. Peirce.
Puede considerarse como una historia o narración
de viajes, escrita tras un viaje de Peirce a Europa durante el que pudo conocer
algunos lugares de Grecia. "Troade y Tesalia se apoderaron de la imaginación
de Peirce como ningún otro lugar hizo o haría nunca", escribe
Max Fisch (Peirce, Semeiotic, and Pragmatism, p. 244). El mismo Peirce
explica en el Prefacio que su propósito era describir el espíritu
de aquellos lugares que visitó, tratando de recurrir lo menos posible
a la ficción. Peirce se identifica incluso con el protagonista de la
historia, bajo el pseudónimo de Karolo Kalerges.
Este texto nunca llegó a ser publicado. El mismo
Peirce afirmaba que estaba destinado, por su carácter puramente estético,
a permanecer como manuscrito, y una vez escribió: "Es interesante y bonito, ampliamente descriptivo, y pensado para ser leído en voz alta" 1 .
Para esta traducción he seguido el texto inglés
mecanografiado que se conserva en la Houghton Library junto al manuscrito
original. Me he servido también de una transcripción preparada
por Guy Debrock. Se conservan dos prefacios manuscritos con ideas similares.
He traducido uno de ellos, el otro resulta prácticamente ilegible.
Sara Barrena
sbarrena@unav.es |

Grecia en 1870, Bilder-Atlas. Ikonographische Enzyklopädie
der Wissenschaften und Künste, Leipzig, F. A. Brockhaus
[Fuente: Wikimedia] [enlarge]
|
Prefacio
He llamado a esta pieza "Esbozos topográficos de Tesalia
con adornos de ficción" para indicar que mi único objetivo es
dar una idea del espíritu del lugar tal y como lo vi. Para transmitir
el sentimiento que en la mente de un americano se conectaba de una forma natural
con este poético país —poético en su escenario, en su historia,
y en la singular mezcla de audacia y amabilidad del carácter de su población
actual— he recurrido a una pequeña ficción, que he reducido a
las proporciones más pequeñas posibles para que bastasen a mi
propósito. Confío en que la naturaleza completamente secundaria
de este elemento sea comprendida por aquellos que puedan leer este manuscrito.
Permanecerá siempre como un manuscrito, ya que no se espera que ningún
público lector sea capaz alguna vez de entender su propósito,
o se interese por algo tan puramente estético.
Hace ya muchos años, antes de que las sacudidas modernas alisaran todos los pliegues de la cara de la tierra, sucedió que este escritor, que era entonces un hombre joven al que le gustaban los viajes, una luminosa mañana de verano desembarcó de un vapor egeo en una pequeña ciudad de Tesalia, Volos (Βωλος) tal y como se escribe. Seguro que hoy hay allí un tranvía, pero entonces no podía alquilarse nada parecido a un coche o a un vehículo más cerca que en Atenas, y en cuanto a los ferrocarriles, no existían ni siquiera en sueños. Puede que haya allí ahora un hotel elegante, donde se saquen los billetes para Thomas Cook e Hijos, pero en aquel tiempo sólo había un khan, o posada construida alrededor de un patio con verandas, o galerías abiertas, que daban acceso a las habitaciones; y el valor de este viajero, aunque pronto aprenderá el lector qué prodigioso era, desfalleció con el pensamiento de lo que tendría que aguantar en el khan. Sin embargo, el barco se marchó y ahí se quedó él, de pie en el muelle con un conocimiento de griego moderno tan ligero como había sido capaz de infundirle el entusiasmo del querido profesor Felton en la escuela: griego correcto de un periódico ateniense, no demasiado parecido al griego vulgar de Tesalia.
Pero se recordó a sí mismo que tenía en su cartera una carta
de presentación para un caballero de esta ciudad, el alto o Giallopoulos (pronunciado
Yallop’pullo), Sr. Giallopoulos, deberíamos llamarlo con nuestras tradiciones
medievales de dar títulos a los nombres, Lord Giallopoulos sería en Atenas,
pero después de todo la "o" simple de Tesalia, —el Giallopoulos— sonaría
en algunos oídos tan digno como noble. Tenía dos baúles, una silla de montar
europea, un rifle, mantas y bultos pequeños; de modo que contrató tres porteadores
y pronto podía verse al joven encabezando una comitiva de cuatro personas hacia
la casa de o Giallopoulo. Era una mañana bastante calurosa, aunque el calor
era atemperado por la brisa del norte, que ellos llamaban viento Etesio; tenía
que recorrer primero un espacio abierto de quizás media milla, pues Volos estaba
formado por dos colonias separadas, la ciudad de los griegos nativos, llamada
Magasia y la pequeña fortaleza de sus opresores turcos, ya que toda Tesalia
estaba entonces en manos de los turcos. El vapor había atracado cerca de la
ciudad turca. La modesta comitiva encontró por el camino otra bastante distinta.
Un jinete cabalgaba rodeado de otros cuatro alineados en forma de quincunce.
Estos últimos llevaban unas varas que sujetaban un baldaquino que protegía del
sol al hombre situado en el medio, mientras que otros sirvientes les seguían.
Era Husni Pasha, el gobernador general de la provincia; y el americano, pensando
que este personaje, a cuyos pies castigaba el verdugo, tenía poder para degollarle
allí mismo y, si el susodicho americano cayera bajo alguna grave sospecha en
algún momento, podría incluso buscar hacerlo, —'vosotros turcos sois tan extremadamente
irreflexivos'—, no dejó de hacer sus saludos más seductores e impresionantes.
No fue correspondido más que infinitesimalmente, pero incluso esa fue mucha
condescendencia hacia un perro cristiano, más aún de lo que el cristiano fue
consciente.
Cuando llegó a la casa de o Giallopoulo, le hicieron pasar
al interior de la alta y fuerte muralla y dentro de la casa, y subiendo las
escaleras, seguido de cerca todo el tiempo por los tres porteadores con sus
cargas, fue acompañado con ellos hasta una amplia y larga habitación, al final
de la cual estaba sentado en un sofá un anciano caballero, solemne y elegante,
que era Giallopoulos en persona. Al aproximarse y saludarle, y mostrarle su
carta de presentación, el joven fue invitado a sentarse en el sofá al lado del
anciano; después de una breve conversación, durante la que los hijos y algunos
sobrinos iban entrando y ocupando lugares en los divanes, un sirviente, a una
inclinación de cabeza del amo, avanzó con considerable ceremonia y extendió
ante el extranjero una bandeja en la que había un recipiente con cerezas confitadas
y un vaso de agua con una cucharilla en él. El recién llegado sintió que todos
los ojos estaban fijos en él, y que en esta su primera aparición en una sociedad
en la que las cuestiones de etiqueta parecían tener un significado más serio
que en ningún otro lugar, le interesaba mucho hacer lo correcto, si tan sólo
pudiera adivinar qué era lo correcto. Afortunadamente, la deliberación en el
movimiento es bastante propia del estilo griego, así que tuvo tiempo de decirse
a sí mismo que lo primero debería ser seguramente coger la cuchara y, una vez
asida, debería claramente hundirla en las cerezas. Entonces surgió la cuestión
trascendental de si, bajo la silenciosa mirada de sus acompañantes, debería
llevarse la cuchara directamente a la boca o si debería removerla en el agua.
Pero pensando que esta debería ser la forma moderna de un rito antiguo bien
conocido que exigía que el invitado tanto comiera como bebiera de la generosidad
del anfitrión, tragó primero las cerezas y bebió luego algo de agua, y con la
consiguiente satisfacción se dio cuenta de que no sólo no había cometido ningún
error, sino que la gravedad de su porte para la ocasión, aunque en realidad
fuera debida a sus dudas, había ido más lejos, ganando para él los corazones
de la familia.
El huésped estuvo deliciosamente entretenido en aquella casa
durante más de una semana. Su cocina era tal que llenaba la mente con admiración
y elogio. Todavía ahora, ante su mera sugestión, un torrente de recuerdos inunda
sus sentidos, —arroz oriental con compota de peras, aves al estilo fricasé2 con
castañas, exquisitos kabobs, pudines de sangre, composiciones científicas de
carne picada, calabazas y tomates, y otros sueños más allá de las palabras.
No vio ninguna mujer en la parte de la casa a la que entró,
ni tampoco en ninguna otra parte de las que visitó. Pero en las tardes balsámicas
se paseaba con los demás hombres jóvenes hasta la orilla sin mareas de la bahía,
que hacía pensar en mitos y recuerdos históricos, el monte Pelión encumbrado
en su cima, tan alto como el monte Washington y mucho más imponente, morada
de gigantes y centauros, y allí, en una parte deliciosa del jardín, abierta
al mar y cruzada por varios arroyos que fluían, donde el laurel, las adelfas,
los jazmines amarillos, el terebinto, el romero y sus semejantes perfumaban
el aire, sentadas bajo la sombra discreta de un platanero o más resguardadas
por los mirtos, disfrutó de la compañía de damiselas que parecían más graciosas,
más bellas, más poéticas, más hechiceras, más tiernas, casi más puras que ninguna
que hubiera conocido antes. Su pequeño vocabulario pronto se incrementó ante
tales estímulos; y, mientras tanto, había recogido afortunadamente una buena
cantidad de dísticos griegos de diferentes personas en el viaje de una semana
desde Constantinopla, que se había aprendido de memoria, como,
Tu madre era una perdiz, tu padre un gorrión;
tuvieron una hija bonita, una paloma encantadora,
eres blanca como el jazmín y roja como la manzana;
eres la llave del cielo y resplandeces más que el sol.
Estos y otros insulsos que ahora no recuerdo, sirvieron bien
para un rato, en lugar de otra conversación. En estas reuniones había siempre
cantos de diferentes clases, particularmente largos romances, algunos históricos,
otros amatorios, a los que toda la reunión se unía. Había también música instrumental.
Tampoco se omitía nunca la danza. Era, en su mayor parte, de una clase bastante
sosegada, y en una figura las parejas ni siquiera unían sus manos, sino que
sujetaban las puntas de un pañuelo. Algunas de ellas, sin embargo, eran rápidas
y casi báquicas, pero incluso esas estaban presididas por una cierta nobleza
y decoro artístico que hacían que el recuerdo de España, Polonia y otros lugares
de Terpsícore pareciese poco refinado. En las tardes que pasaba así bajo la
luna y las estrellas, el joven americano aprendió a sentir con qué generoso
fuego ardía el corazón de los griegos, y llegó a contagiarse de un furor por
la Hélade y lo helénico que la edad nunca pudo extinguir.
El domingo, algunos de los hombres jóvenes habían vencido su
natural antipatía hacia los habitantes de Pelión (los habitantes sin mezcla
eran quizá descendientes de Lapita, los montañeros de Centauros) como para acompañar
a su invitado a la antigua iglesia de Goritza, arriba en la ladera de la montaña,
para presenciar el milagro anual de que se produjera agua en un tanque. La iglesia
no era nada extraordinaria. Tenía las imágenes usuales de culto idólatra (aunque
los ídolos estaban prohibidos) y su sanctasanctórum con cortina, dentro del
que se celebraba la parte más solemne de la misa, fuera de la vista de la congregación,
como en los misterios antiguos. Por supuesto los hombres y las mujeres se sentaban
aparte. El milagro recordaba demasiado a esas bañeras modernas en las que el
agua fluye desde abajo, pero la fe incondicional del laicado resultaba interesante.
La gente había recorrido largas distancias. Se decía que, entre ellos, conocidos
salteadores de caminos entregaban sus devociones y adoraban el poder del Todopoderoso
que se desplegaba en la gran obra allí realizada; y en los intervalos entre
los servicios se tumbaban en la hierba fuera de la iglesia, tomando sus refrigerios
y conversando con gravedad.
Se hicieron otras excursiones, un día a la fuente de Hyperio
cerca de Balestrina, otro a ver una inscripción recientemente encontrada, otro
a almorzar con jóvenes damas en un hermoso jardín. En todas esas fiestas la
alegría directa del corazón estaba teñida con la más pequeña sombra de melancolía,
que resultaba poética y dulce.
Pero, para no agotar su bienvenida, el invitado decidió arrancarse
de allí y subir hacia el interior del país. Así que encargó una braganza (pronunciado
en griego bhraghan’za), que resultó ser un vagón cubierto con un asiento, una
especie de litera colgada de unas correas pero desprovista de muelles. Llegó
a la casa una tarde después de la cena y, gracias a la amabilidad de los Giallopoulides
(los apellidos en griego se forman fundamentalmente en -ides), se llenó de cojines
y pieles y de una buena provisión de los cuatro alimentos principales en la
vida griega: higos, aceitunas, uvas y vino. Primero pasó por un gran lago pantanoso,
y luego por una aldehuela, donde una segunda braganza apareció en la carretera
delante de la del narrador. Contenía un trío de rudos pero buenos muchachos
que volvían de su peregrinación hasta el milagro, cuyas series interminables
de canciones acerca de las proezas de un Dhiyeni Aksita no eran inarmónicas,
y cuya proximidad en una carretera infestada de ladrones era agradable, aunque
fueran extraños. Un poco después de medianoche, cuando estaba refrescando bastante,
hubo un alto en el Khan de Gereli (pronunciado Yerely'), a cuyo patio, que parecía
espacioso en la oscuridad, se dirigieron ambos vehículos para cambiar los caballos
y descansar los sacudidos huesos; aquí surgió primero un conocimiento, y luego
una simpatía entre el americano y los tres joviales habitantes del Olimpo, cuyos
nombres eran Georges Delighiannes (pronunciado Dheliyan'nee), Perikles Triantaphyllis
(pronunciado Perikles’ Treeandaf'filly) y Thodores Maurokordato (pronunciado
Thodhoree' Mabhrokordhah'to).
Uno de ellos se dirigió enseguida hacia el extranjero y le
invitó a acercarse y beber algo. La luna se había puesto, de modo que sólo veía
confusamente la figura del hombre en la oscuridad, pero la voz era singularmente
atractiva, sonora, rica y expresaba agradables matices de sentimiento. Sus tonalidades
eran demasiado seductoras como para rechazarlas; de modo que se presentaron
los cuatro por el nombre y caminando hasta el bar del sucio khan intercambiaron
bebidas de pie. Este procedimiento, aunque pueda parecer vulgar, trajo, en aquel
lugar remoto, pensamientos de casa a la mente del americano, y le hizo hablar
acerca de otros hábitos comunes a los griegos y a sus compatriotas, como los
de la economía, la búsqueda afanosa de dinero, el amor a la libertad y la bienvenida
a los extranjeros con corazones sencillos y cálidos. Aquellos muchachos eran
toscos, si quieres, pero no brutos. El primero que había hablado, Thodores Maurokordhato,
era un joven Zeus en belleza, sensible, entusiasta, inteligente, lleno de energía,
cada leve movimiento o gesto, aunque directo y simple, evidenciaba el kalon
k’agathon. Todos ellos eran hombres espléndidos, verdaderamente robustos,
capaces de fuegos terribles, desde luego, pero con sus pechos animados por el
calor de Tesalia, que es la cualidad más estimable, más amable, más subyugante
que un hombre o una mujer pueden poseer. Ambas partes pertenecían por naturaleza
a la hermandad universal de hombres jóvenes y ardientes, y la fraternización
internacional pronto fue llevada hasta el punto de la intimidad, y más allá.
En efecto, el yanqui estaba extasiado por estos jóvenes nobles; porque eran
perfectamente nobles en todo el sentido del término, aunque era particularmente
en el sentido más alto en el que su nobleza brillaba. En relación a Maurokordato
estuvo pronto bajo una verdadera fascinación, que sin duda era recíproca en
alguna medida. Cuando, después de una hora y media, las dos braganzas partieron
de nuevo, Georges y Perikles ocupaban la primera, Thodores y Karolo (o Charles)
la segunda. En la segunda, los corazones y las vidas estaban completamente revueltos
antes del frío amanecer, cuando al pasar por una iglesia Thodores y Karolo pidieron
un alto. Las dos braganzas se detuvieron y el conductor de la segunda fue enviado
a la primera, para que hiciera venir a Georges y Perikles. Cuando vinieron,
Thodores y Karolo les informaron de que estaban resueltos en ese momento y en
ese lugar a hacer voto de mutua hermandad. "Es un paso serio", dijo
Perikles. "Ha sido decidido muy deprisa", dijo Georges. "Deprisa,
pero no a la ligera", dijo Thodores, "cuando su corazón habla, el
mío vibra al unísono, y debe llegar a ser mi hermano". "Ya somos amigos
eternos", dijo Karolo, "y pondré al cielo como testigo, y mezclaré
mi sangre con la suya". En un extraño estado de exaltación fueron hasta
la parte posterior de la iglesia, y permanecieron de pie en un ángulo mirando
hacia el centro. Thodores y Karolo estaban cara a cara, y también Georges y
Perikles, el primero a la izquierda y el segundo a la derecha de Karolo. Permanecieron
en silencio durante un momento, y repitieron luego la oración del Señor. Entonces,
Georges le tendió un cuchillo a Karolo, mientras Perikles le tendía otro a Thodores.
Los dos protagonistas tomaron los cuchillos y los sujetaron en posición horizontal
delante de sus cinturas con los filos hacia arriba. Sus manos izquierdas estaban
cerradas en sus hombros derechos. Entonces, a una palabra de Perikles, cada
uno movió su muñeca izquierda a lo largo del filo para hacer en el lado del
dedo pequeño una profunda incisión que sangraba libremente. Entonces sujetaron
las dos muñecas por encima de las cabezas y presionaron las heridas con un estrecho
contacto, mientras los dos juntos repetían despacio las siguientes palabras:
"Oh Santa Trinidad, mira desde el Olimpo y contempla cómo
uno mi sangre a la de este hombre.
Hazle, Oh Dios, mi hermano, y bendice este adhelphosee’nee.
Mientras viva, sus amigos deben ser mis amigos y sus enemigos
mis enemigos, y no ahorraré ningún cuerpo, ninguna vida, ningunos bienes, nada
querido, para ayudarle en su necesidad y para socorrerle en el peligro.
Y si fuera infiel a los deberes de esta relación, puede todo
hombre despreciarme y apartarme de él, y pueden todos los poderes del cielo
y del mar y del infierno atormentarme y destruirme para siempre.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¡Amén!".
Los cuchillos fueron devueltos entonces a sus propietarios
que a su vez avanzaron y, sujetándolos en alto, repitieron de la misma manera
lenta y simultánea estas palabras:
"He visto a estos hombres, Thodores Maurokordato y Karolo
Kalerges (pronunciado Kaler'yes) unir sus sangres con un vínculo de hermandad,
y declararé lo mismo el día del juicio final.
Este cuchillo que lleva su sangre" (aquí fueron pasados
uno sobre otro) "es sagrado y no se le dará otro uso, a menos que el voto
hecho aquí se rompa y entonces sea clavado, si es necesario, en el corazón del
perjuro.
Oh Santa Trinidad, óyeme, en el alto Olimpo,
Así sea".
Envainaron los cuchillos y todos se arrodillaron y permanecieron
varios minutos sobre sus rodillas, con las cabezas inclinadas en silencio. Luego
se levantaron y dejaron el patio de la iglesia. Se dirigieron hacia la primera
braganza, donde a la luz de un trozo de vela (ya que era todavía temprano al
amanecer) Perikles cosió las dos muñecas, poniendo un punto en la de Karolo
y dos en el corte más generoso de Thodores. Emplastaron y vendaron las heridas,
volvieron a ocupar sus lugares y continuaron. A pesar de sus cabezas calientes,
quizá ningún hombre joven se habría metido en un compromiso tan asombroso,
sin premeditación, si no hubiera pensado que no había probabilidad humana de
que se encontraran otra vez a lo largo de todo el curso de sus vidas, de modo
que el rito, después de todo, equivalía sólo a la expresión de un sentimiento,
sin más molestias que la herida y sus posibles consecuencias. Al mismo tiempo,
ambos estaban desde luego conmovidos hasta lo más profundo; incluso Perikles
y Georges estaban afectados. La conversación posterior en la segunda braganza
fue poca, pero profundamente significativa; y cuando, después de media hora,
cerca del asentamiento turco de Topuslar, se llegó al punto donde los tres del
Olimpo, por ciertas razones prudentes, vieron conveniente abandonar la carretera,
y todos hubieron bajado para darse su adiós para toda la vida con el abrazo
y el beso que eran costumbre en el país, ningún ojo estaba seco.
Pero todo acabó pronto, y unos minutos más tarde el viajero
solitario, con el corazón ardiendo, una muñeca herida y una pulga o dos por
culpa de su encuentro, entraba en la ciudad amurallada de Lárisa (con acento
en la primera sílaba) y se apeaba en la casa de o Diamantis (pronunciado Dheeaman'dy),
un caballero al que le llevaba una carta de presentación de Giallo-poulos. Se
puso inmediatamente a golpear la puerta continua y fuertemente, hasta que despertó
a un sirviente, quien vino y luego volvió a despertar a su señor, y el recién
llegado fue pronto bienvenido, se le proporcionó un aposento y se le dejó para
que se quitara los vestidos para un sueño de unas pocas horas.
El anfitrión de Lárisa era un hombre serio y estrecho de miras,
que había pasado su vida en un único lugar y que abrigaba poca curiosidad sobre
el resto del mundo. Estaba además apenado por la pérdida de su esposa. Εκολάσθηκε ὁ κόσμος, exclamaba a menudo, el universo está en ruinas. Sin embargo,
la conversación nunca languidecía; porque aparte del inagotable tema de la Odisea
y la Iliada de Homero, del que ningún griego se cansa nunca, y que este en particular
parecía conocer de memoria, ¿no era un tema de conversación el del gobierno
y los turcos? Los turcos nativos constituían una mayoría en Lárisa y la llanura
circundante; así que por lo menos lo era entonces. Aquí, como en todas partes,
se distinguen por la honorabilidad en sus relaciones, por la respetabilidad
de sus vidas (escondiendo a menudo vicios vergonzosos) y por la indolencia de
sus mentes. Demostraron en esa región una brutalidad hacia las estirpes de otras
religiones tan vergonzosa y deshonrosa que incluso el comportamiento de los
anglosajones en otras tierras pudiera haberse considerado amable en comparación,
si no estuviera en parte excusado por el hecho de que ellos mismos eran víctimas
de la crueldad rapaz ejercida por los Klephts, o bandidos encabezados por el
ladrón Freiherren, que habitaban entonces las alturas de aquella montaña que
en la llanura de Tesalia había llevado desde tiempo inmemorial el nombre de
Elympos (pronunciado E'limbo), pero de la que el resto de la humanidad habla
como Olimpo o O’limbo.
Lárisa no tenía nada de la brillantez de Volos. Los habitantes
que, a propósito, se sentaban siempre en sus divanes sin zapatos y sobre sus
pies según la moda turca, en lugar de en la postura más activa del oeste, como
en Volos, parecían cetrinos e infelices; y la ciudad era un lugar abandonado,
ruinoso, sucio e inútil, que descansaba en la ribera derecha del río Peneo,
ahora llamado más a menudo el Salembria, un río no mucho más ancho que una calle
corriente de Nueva York. En un lugar un convento se extiende completamente a
través de él; en otro lo atraviesa un bonito puente de piedra en el cual podrían
adelantarse dos carruajes, en el extraordinario caso de que dos vehículos tales
estuvieran ahí al mismo tiempo. En la vecindad inmediata, no sobresale ninguna
antigüedad, a pesar de que —quizás incluso porque— Lárisa ha sido habitada continuamente
por los pelasgos desde su fundación hace más de tres mil años. Pero todo el
borde de la llanura en forma de plato en la que se asienta posee asociaciones
históricas. El horizonte está encerrado en todas partes por cadenas montañosas
y está ennoblecido en el sureste por Pelión, en el este por la montaña cónica
todavía más alta, Ossa, que, como los hombres de Tesalia, une de un modo maravilloso
lo elegante y lo terrible... todavía más al norte por el ancho Olimpo, tan alto
como el Pelión apilado sobre el Ossa, blanco, sereno y divinamente majestuoso.
En vista de las atrocidades e insultos que constantemente se
amontonaban sobre los cristianos, de los que recibió por casualidad una prueba
ocular el mismo día de su llegada, nuestro viajero juzgó que su primera ocupación
debía ser la de asegurarse el favor del gobernador general, quien, según había
sabido, estaba en la ciudad en ese momento. Pero cómo hacer eso era un problema:
cualquier presentación por parte de un griego no habría tenido mucho más valor
que ninguno en absoluto. De modo que vagaba alrededor del pobre bazar, considerando
qué movimiento hacer, cuando fue abordado por un comerciante griego que le dijo
que tenía algunos ricos bienes que mostrarle. Siguió al hombre hasta una casa
fuera del bazar, y allí le enseñó unas cuantas curiosidades, y finalmente una
alfombra persa tal que Aladino podría haber estado orgulloso de hacerle un sitio
en su palacio mágico. Era una de esas alfombras que podía haber pasado inadvertida
para un ojo no versado en tales refinamientos. Pero deja que el mismo ojo descanse
sobre ella diariamente, y cada día su belleza se hará sentir más y más progresivamente
de forma inconsciente, hasta que ese ojo se encuentre a sí mismo sin apartarse
de ella durante horas, y el cerebro detrás de él, hechizado y ebrio de placer.
En el centro, los colores principales eran violeta, verde oliva y un azul frío
y poco luminoso, cada uno con diversos matices e iluminados por puntos dispersos
del color del Jacqueminot o rosa india. Las formas dominantes eran bandas curvas
que sugerían elegantemente, pero no copiaban, plantas trepadoras con flores.
Este centro tenía una unidad perfecta y una variedad encantadora, como de sueño.
Y luego ¡el borde! Su parte más interior era una ancha mano de naranja con una
inscripción persa en una fina línea de azul ultramar todo alrededor. Luego venía
el borde principal, con todos los colores de las rosas rojas mezclados de forma
diferente y maravillosa en distintos lugares con pequeños retazos de todos los
demás colores; incluso el verde sagrado penetraba de un modo oculto. Las formas
dominantes eran modificaciones de la figura que se denomina corazón en el juego
de cartas. Este borde producía sobre la mente un efecto de algún modo similar
a algunas de las partes más ricas de las rapsodias de Liszt. Había todavía un
tercer borde más exterior. El conjunto era como un caleidoscopio con un alma
en él. El precio que el griego pedía por este tesoro de sueños era cien libras,
un precio que, incluso en aquellos días antiguos e incluso en un agujero como
Lárisa, era desde luego sospechosamente bajo. Sin embargo, después del usual
regateo fue vendida rápidamente por cincuenta libras, y fue inmediatamente cargada
sobre una mula para ser pagada en la casa de o Diamantis. Por el camino, el
americano mencionó casualmente que estaba pensando en presentar la alfombra
al Husni Pasha, y el griego comenzó al instante a discutir otra vez acerca del
precio. De modo que fingiendo no haber oído o entendido lo que se había dicho
antes, añadió que tenía un rifle inglés que sería quizás un regalo más adecuado
para el Pasha, y propuso que el griego lo mirara y le diera su opinión. No hubo
más dificultad. La alfombra fue descargada de la mula, llevada al interior de
la casa y pagada. El comerciante pidió entonces que viera el rifle. "¿Por
qué?", dijo el comprador. "Me parece que agradaré al Pasha dándole
la alfombra. A los turcos, ya sabes, les gusta la honestidad. Ahora, está bastante
claro que has robado la alfombra del palacio y, si yo entrego al Husni tanto
la alfombra como el ladrón, estará probablemente muy en deuda conmigo".
"Estás mintiendo, aga", gritó el aterrorizado comerciante, utilizando
una forma de hablar conciliadora, tal y como es en Tesalia. Decirle a un hombre
que está equivocado es una crítica sobre su inteligencia; por educación se finge
que el otro conoce la verdad pero sagazmente decide, por alguna oculta razón,
formular lo contrario. Tal conducta se emplea cuando se discute la capacidad
para los negocios. Esta, por lo menos, parece una teoría razonable para dar
cuenta del hecho innegable de que "psem’mata le' yees", estás mintiendo,
es y ha sido desde los días del astuto Ulises una forma de cumplido en Tesalia.
En Nueva York muchos hombres habrían preferido que pensaran que mienten
antes que pensaran que están equivocados. Sólo que no quieren que se lo digan
de ese modo, crudamente. "Ψέμματα λέγεις, aga, la alfombra nunca
estuvo en el palacio y nunca perteneció al Pasha. Pero es tan bella que probablemente
levantaría sospechas y sabes que con los turcos la mera sospecha significa muerte".
"¿Dónde conseguiste la alfombra entonces?".
"La compré a unos de la montaña".
"Ah, ¡de la montaña! quizás; sin embargo pienso que la
justicia debería investigarlo".
"Ah, aga, ¿qué ganarías tú acusándome?".
"Quiero caerle en gracia al Pasha".
"Pero yo puedo decirte una manera mucho mejor de hacer
eso. Uno de sus compañeros, Akif-bey, ha sido destinado a Constantinopla y tiene
un caballo que desea vender. Vete y compra el animal a un precio generoso, y
ponle como condición que te haga una presentación favorable ante el Pasha".
"Podría jugarme una mala pasada".
"No, él es turco y no haría una cosa así. Yo te diré lo
que puedes hacer, además. Yo nunca he estado en el palacio en persona; pero
conozco a un barbero que era antes criado personal del Pasha y todavía va a
menudo a servirle. El es un muchacho muy hábil, un griego de una pieza. Vete
hoy al baño y manda a buscar un barbero. Si no tiene una boca curiosamente levantada
hacia arriba, encuéntrale defectos y manda a por otro. Si la tiene, él es el
hombre. Su nombre es Dimitris (pronunciado Dheemee'try)".
Este plan fue rápidamente llevado a la práctica. Nuestro aventurero
envió a un mensajero para que le arreglara una cita con el bey y luego se dirigió
él mismo hasta el baño, donde se enteró de tantas cosas concernientes a la vida
del Husni como pudiera posiblemente usar, en particular que había sobresalido
mucho en Candia y había sido hecho visir. A la salida, fue a la casa de Akif
y les miró al caballo y a él, este último un musulmán joven e ingenioso, la
primera una robusta yegua mitad búlgara, mitad de Tesalia.
"Ah", exclamó, "¡qué gran pena debe suponer
para ti tener que alejarte de la compañía del hombre más grande del mundo! Cuando
lo vi por primera vez fue entre las dos colonias de Volos. Acababa de llegar;
todo era nuevo para mí. Sabes, él me pareció más que humano. Había oído que
había muchos brujos en esta tierra, e imaginé que estaba contemplando la aparición
de uno de los semidioses del pasado. Estaba estupefacto; pero me dijeron que
era el héroe de Candia, y por supuesto me expliqué mi ilusión. Tesalia no ha
visto un gobernante así desde el tiempo de Aquiles". La yegua fue adquirida
a un precio nada exorbitante, con la estipulación positiva de que si el cristiano
iba y estaba a la puerta del palacio a la mañana siguiente cuando el Pasha estuviera
administrando justicia, el bey haría la presentación y le recomendaría en privado.
Al día siguiente esto se llevó a cabo debidamente. El Pasha detuvo los procedimientos
en medio de alguna petición, envió a un oficial para que trajera al americano
delante de él, habló al joven con aire de superioridad, y le ordenó tomar asiento
al final del diván, el lugar menos solemne, es verdad, como se supone que es,
pero aun y todo un lugar en el diván del gobernador general, entre sus comensales
y sus consejeros, un honor de sobra suficiente para protegerse de los ultrajes
de los turcos. Cuando acabó la audiencia, todos los acompañantes entraron a
cenar al palacio, donde el Husni le dirigió algunas palabras más a su admirador
y recordó su encuentro en Volos. Después del pilaff (plato oriental a base de
arroz), con el que comienzan todas las cenas turcas, el Husni se levantó y entró
en el harén. En ese momento nuestro individuo le agradeció a Akif su fiel cumplimiento
de las estipulaciones y se marchó.
A la mañana siguiente, se levantó temprano, montó su caballo
y cabalgó hasta ver el campo de batalla de Parsalia, con cuya descripción y
la de todos los lugares que visitó en los siguientes días no se aburrirá aquí
al lector. Al final de esos días, todavía seguía sin ver la mayor atracción
de todas, el célebre Valle de Tempe, como absurdamente lo llamamos, ya que como
su propio nombre Tempe (pronunciado Tembe) indica, es un corte y no un "valle".
Mucha gente se había extendido lo suficiente sobre los peligros de los bandidos
allí como para hacer que la excursión fuera pospuesta día tras día; y, ahora,
el montar tanto a caballo sin estar acostumbrado había reducido a nuestro héroe
errante a una condición poco heroica en la que prefería descansar. Preguntó
si no había algún carruaje que pudiera tener. La respuesta fue que no había
más que uno en todo Tesalia, y que era propiedad del Husni Pasha. De modo que
la juventud audaz se sentó y le endilgó una epístola al magnate, la condimentó
ingeniosamente con adulación oriental, y concluyó pidiendo el préstamo de su
carruaje3. Se sorprendió mucho en ese momento
y se ha sorprendido más y más cuando su mente ha vuelto a ello desde entonces,
de que apareciera en la puerta, una media hora después de que enviara la carta,
un caballerizo para decirle que el carruaje sería puesto a su disposición a
la mañana siguiente. Siempre ha sospechado que alguien más que hubiera conocido
en Lárisa habría metido baza de algún modo; pero debido a circunstancias peculiares
nunca ha estado en situación de verificar esa suposición. De cualquier modo,
ahí estaba el carruaje a la mañana siguiente, esperando a todo el mundo como
un coche de caballos de Berlín de segunda clase, revestimientos de felpa escarlata,
cojines revueltos y demás. En verdad, debía de haber pasado su juventud en Berlín.
El conductor era un hombre de color de tono negro como la tinta, que hablaba
turco pero no griego. Fue una pena que uno no pensara en ponerle a prueba con
el inglés, ya que con su gastada librea verde se parecía bastante a un antiguo
cochero del sur. Dale un viejo gorro de castor con una escarapela en lugar del
fez que realmente llevaba y hubiera tenido la misma figura. Se le ordenó que
condujera hacia Ampelakia (pronunciado Ambela'kia), una ciudad en un espolón
de Ossa justo encima de la entrada a Tempe. La carretera descendía al principio
muy cerca de la ribera derecha del gris Peneo, que después se alejaba. A las
diez, justo más allá de la aldea de Makrichori, el camino se bifurcaba y por
ello se hizo necesario hacer entender al conductor que su destino real era Tempe,
sobre la calzada enlosada hacia la que apenas podían inducirle que dirigiera
sus caballos, tan notoria era esa klephtofobia. El Ossa quedaba ahora hacia
abajo con un aspecto decididamente salvaje y casi amenazante, y el Olimpo, casi
tan alto como el Ossa, verde en su frente, el alto Olimpo, todo menos una montaña
indiferente, con sus envanecidas alturas de mármol, el mismo ejemplo de la sublimidad,
detrás. Antes de mediodía, el droschky había alcanzado una elevación
desde la que se veía la aldea de Mpampa (pronunciado baba'), justo antes de
la entrada a Tempe. Yacía en un llano de forma circular, salpicada de grandes
plataneros, altos, oscuros cipreses y ondulantes pinos silvestres. Cuando alcanzó
la aldea la encontró hermosa. Justo después de ella estaba el sepulcro de un
santo turco, un Alí Babá. Dejémosle imaginar que era el de los cuarenta ladrones
—personajes bastante abundantes en los alrededores y que a menudo habitaban
en cuevas. El minarete blanco de la tumba apuntaba hacia el cielo entre venerables
cipreses, mientras que el cubo silencioso coronado por una cúpula hemisférica
aguardaba pacientemente el ábrete sésamo que, creemos, se pronunciará
algún día.
Un poco más adelante el carruaje entró en el patio de un pequeño
Khan, justo antes de las misma boca de Tempe o, como allí lo llamaban, de Lykostomo,
la boca del lobo. Parecía en efecto oscuro y siniestro, y habían observado a
unos pocos soldados turcos alrededor de la aldea, como si se percibiera el peligro.
De modo que, mientras alimentaban a los caballos y el viajero comía sus higos
y sus uvas, decidió que no asumiría la responsabilidad de meter el carruaje
del Pasha dentro de ese estrecho. Se paseó un poco alrededor, considerando qué
haría, y entonces, sin tomarse la molestia de explicárselo al africano, partió
a pie, determinado a alcanzar la cumbre del paso antes de volver. No había andado
mucho a lo largo de la ribera del Peneo, que había subido otra vez hasta el
camino, antes de que la luz opresiva y deslumbrante del mediodía de julio cambiara
repentinamente por la luz fresca y delicada de un pequeño valle apartado —cerrado
a la izquierda por acantilados cercanos al río y a la derecha por colinas escalonadas—
sombreado por robles nobles y plataneros curiosamente nudosos, algunos de los
cuales lavaban sus ramas en el río, adornado con laureles, con cerezas salvajes,
y con fantásticas rocas, y susurrando paz en un suave céfiro que venía cargado
de deliciosos olores de flores y plantas aromáticas, en ningún sitio más en
flor en esa estación, mientras los pájaros trinaban como si fuera temprano por
la mañana. El camino de hierba crecida, sembrado con algunas flores, se mantenía
al principio cercano al río; pero a medida que el caminante avanzaba, las colinas
de la derecha se volvían escarpadas, los acantilados de la izquierda se elevaban
perpendicularmente al agua hasta alcanzar una altura imponente y parecían ser
ahora, a la luz del sol, de un color rojizo, variando del rosa al rojo sangre,
mientras las aguas del Peneo, en una corriente llena, rápida y sin obstáculos,
adquirían un peculiar tinte gris verdoso. El desfiladero se estrechaba hasta
que los árboles apenas tenían sitio entre las rocas; el camino estaba a veces
a mitad de subida del precipicio, otras veces cerniéndose realmente sobre el
agua, y durante un trecho de casi una milla el explorador parecía estar siguiendo
un misterioso pasillo, que podía conducir a las celdas de los titanes de debajo
del Ossa, o quizás a los tesoros de los dioses de la tierra. Pero enfrente pronto
apareció ante la vista la más grande de las rocas soportando las escasas ruinas
de un castillo medieval, con el arco de una ventana en buen estado. Justo después
de esto, un arroyo considerable bajaba del Ossa y, después de cruzarlo, el camino
hacía un súbito giro a la derecha y entraba en una gran cámara circular con
paredes de mármol absolutamente perpendiculares y de estupenda altura, el suelo
alfombrado con flores, entoldada con plataneros esparcidos y con hiedras, cerrada
con laureles y mirtos, lluvias de oro y árboles resinosos, y de una hermosura
indefinible y encantadora. El olor de las violetas llevado por el aire hizo
surgir en la imaginación del joven la imagen de una doncella de Tesalia, ahí,
contra un platanero en este lugar secreto, las manos sobre su cabeza agarrando
una rama, su cuerpo balanceándose de lado a lado. Permaneció de pie, casi tambaleándose
con su sueño embriagador, cuando sonó un zumbido en su oído y se oyó un crujido
a su izquierda. Al volverse vio una humareda que venía de una roca casi pegada
a él. Al instante gritó, quizás un poco más alto de lo necesario: "no dispares,
me rindo", cuando saltó de un agujero la aparición deslumbrante de un klepht
con ropas de sacerdote, con unos pantalones trenzados de veinte yardas, el vestido
que le llegaba casi a la rodilla, un cinturón de seda pesada, chaqueta bordada,
un gorro de dormir rojo, y una gran borla azul. Al mismo tiempo llegaron del
otro lado feroces gritos de "mátale, apuñala al bárbaro" (para todo
griego, aunque sea semicivilizado, todos los extranjeros son bárbaros), y se
vio a otro tipo parecido abriéndose camino entre los mirtos, seguido por un
chico del mismo género. Estas personas parecían deseosas de producir un efecto
aterrador y seguras de conseguirlo. Fruncían el ceño y gesticulaban, se enfurecían
y vociferaban. Al ver que el extraño hablaba un poco de griego, el hombre de
la derecha le preguntó qué pretendía con su conducta, y si no sabía que estaba
en territorio de Kyrgiakoulakas. "Mientes", dijo el caballero al que
se habían dirigido, quien había oído a su hermano de braganza, Thodores, referirse
a la persona de la que hablaban. "Todavía no estoy en las tierras de mi
amigo Michales Kirgiakoulakas (pronunciado Meekhalee' Keeryakool'ahkah), pero
me dirijo a visitarlo, y os ordeno que vengáis y me enseñéis el camino, y si
no me obedecéis deberéis responder por ello ante Michales". Ante estas
palabras se miraron indecisos uno a otro, y él añadió: "¿Por qué permanecéis
ahí como estúpidos postes de piedra? Que vaya delante uno de vosotros y me sigan
los otros dos. ¡Rápido!" Como no tenían nada mejor que sugerir hicieron
lo que les habían dicho. Después de una docena de pasos, el occidental exclamó" ¡alto! He dejado a un criado negro en Mpampa con órdenes de esperar hasta
que mandara a decirle que había encontrado a mis amigos. Ese chico debe bajar
y decirle que vuelva a Lárisa, y nosotros le esperaremos aquí". Esto ocasionó
un largo parlamento en el que hubo de superarse la estupidez y las sospechas
de los klephts. Se acordó finalmente que los cuatro deberían bajar hasta un
punto que los klephts llamaban el "anemo'ghroupa" cerca de la entrada
a la garganta y que el chico sería enviado al negro desde allí. Cuando llegaron
allí el prisionero dijo: "Ahora hay soldados alrededor de la aldea. Dejemos
que el chico baje hasta el khan con una carta en su cinturón. Dejemos que pregunte
quién soy yo y quién es el negro y cómo vinimos hasta Mpampa y que deje la carta
a un amigo vuestro que la lea (ya que vosotros no sabéis leer) y que se la dé
al negro con el mensaje dos horas más tarde". Los dos klephts, que probablemente
se empezaban a sentir en peligro, consintieron. Después de media hora esperando
en el anemogroupa (donde, por cierto, le enseñaron en una roca cercana al camino
un agujero circular de aproximadamente tres pies de diámetro desde el que salía
una continua ráfaga de aire, y donde se oía al escuchar un suave fragor, como
de agua lejana), el chico, un griego de inteligencia consumada, regresó. Había
realizado su misión a la perfección, e informó que el cautivo era comensal del
Husni Pasha y que había venido en el carruaje del gobernador, y que después
la carta decía: "¡O Señor Diamantis! Me he encontrado con amigos con los
cuales debo ir a Salónica (pronunciado Salonee'kee, esto es, Tesalónica en Macedonia).
Pronto recibirá noticias mías. Envíe mi equipaje a Volos y hágale saber al Pasha
que todo va bien, y que pronto tendré el honor de explicarle mi comportamiento
para su satisfacción". Los cuatro comenzaron entonces a volver sobre sus
pasos. El extraño parecía estar del mejor humor, y las sospechas de los klephts
casi habían desaparecido. Subieron esta vez hasta la cima del paso, una caminata
de cuatro o cinco millas, donde las azules aguas del Golfo de Salónica estallaron
por primera vez ante sus ojos, a través de un arco de árboles, el río lejos,
abajo a la izquierda. Entre ellos y el mar había una fértil llanura cultivada,
y el horizonte estaba limitado por una tenue línea de colinas calcídias. Se
detuvieron durante unos instantes y dándose la vuelta miraron otra imagen igualmente
hermosa, pero de carácter muy diferente, compuesta por el río tranquilo, los
exuberantes bosques y los elevados acantilados. Continuaron y pronto, al torcer
a la izquierda, vadearon el arroyo, cosa que resultó más simple para los klephts
sin pantalones que para el devoto de Poole. Desde el vado, pudieron ver un antiguo
puente de piedra encantador, aproximadamente una milla más abajo. Entonces empezaron
a subir. Después de una escalada bastante agradable de unas dos millas, pasaron
a la derecha de una aldea; y una caminata de unas diez millas más les llevó
a un valle no muy profundo con un lago considerable. Siguiendo aproximadamente
una milla a lo largo de la orilla, dieron la espalda al agua y comenzaron una
dura ascensión. En la cima del paso, un segundo valle se extendía ante ellos,
no muy lejos, y se dirigieron a él. El sol se había puesto hacía tiempo, pero
la luna, que estaba casi enfrente de ellos un poco a la izquierda, ayudó a su
descenso entre los castaños. Se metió justo antes de que llegaran a la fría
hondonada en la que estaba escondida la casa de o Kyrgiakoulakas, cuyos contornos
apenas podían distinguirse en la noche. Entraron en un recinto de altas paredes,
donde fueron recibidos por el ladrido de unos mastines, y subieron un tramo
de escaleras para alcanzar la puerta. Les abrió un hombre con una pequeña lámpara
que derramaba un rayo diminuto. Se encontraron en un lóbrego vestíbulo. El jerarca
de los Kyrgiakoulakides se encontraba ausente; pero después de una pequeña demora,
su hijo Lía (la forma tesálica de Elías), un hombre de no más de treinta años,
apareció, hizo entrar al prisionero en un cuarto y le interrogó.
"¿Conoces a mi padre?".
"No, pero soy amante de todos los klephts, y hermano bajo
juramento de Thodores Maurokordatido. Te ruego que envíes a buscarle y permitas
que él responda por mí".
"Exactamente dijiste a los klephts que eras amigo de mi
padre, y sin duda estás mintiendo ahora como lo hacías entonces. Hemos sabido
que eres amigo del Husni Pasha y de los turcos; pero nadie puede ser amigo de
los turcos y de los klephts a la vez. Puesto que has caído en nuestras manos,
intentas naturalmente prepararte el camino para volver hasta los turcos otra
vez".
"Si ese fuera el caso, o Kyrios Maurokordatides se enfadará
cuando venga. Probablemente me cortará una oreja, lo que quizás acelerará mi
rescate".
"No mandaremos a buscar a Thodores Maurokordato".
"Mientes; mandarás a buscarle, porque tendrás miedo de
que Thodores pueda ser de verdad mi hermano; y no correrás el riesgo de encolerizar
a tu padre. No niego que tengo el favor del Husni Pasha, e incluso por eso soy
un prisionero de mucho poder para que tú le pongas rescate sin la ayuda de Maurokordato.
Puedes ver por ti mismo que soy inglés". (El viajero siempre llevaba a
todas partes un lustroso sombrero alto, un talismán de maravilloso poder en
proporción directa a lo poco apropiado que resultaba). "Ahora bien si os
encontrarais en guerra con Maurokordato, con el Husni y con la reina de Inglaterra
al mismo tiempo, se necesitaría un rescate especialmente generoso para pagar
los daños que esto probablemente te causaría. ¡Vamos! Tú eres un buen chico;
¡me caes bien!, pero estás en una posición difícil. Tienes en tu sedal un pez
demasiado pesado como para sacarlo del agua tú solo. Mejor manda a buscar a
Thodores, como yo te digo".
"Muy bien, te pondré cara a cara con Thodores".
"¿Podrá llegar mañana?".
Salió de la habitación y regresó poco después seguido del mismo
Thodores en persona. Por un instante en la débil luz ninguno de los amigos distinguió
quién era el otro. Luego hubo un reconocimiento simultáneo, y se lanzaron uno
en brazos del otro.
"¿De modo que este es tu prisionero?", dijo Thodores;
"dámelo a mí. Es mi hermano bajo juramento; sus amigos deben ser mis amigos
y sus enemigos mis enemigos. De modo que entrégamelo a mí, Lía; o de otro modo
pagaré su rescate. Pero en ese caso no podré ayudarte mañana".
"Eso lo decidirá mi padre por la mañana. Mientras tanto,
¿cómo puede ser que tu hermano bajo juramento sea comensal del Husni Pasha?".
"Eso es mentira", exclamó Thodores, "No es compañero
del Husni".
"Oh", dijo el americano, "hay algo que tengo
que contarte, Thodores".
"¡Qué! ¡Algo que contarme! No irás a decirme que no odias a todos los
turcos, espero".
"Se pasea en el carruaje del Pasha", gritó Lía, "y tiene a los
esclavos del Pasha a sus ordenes".
"Dime qué significa esto", dijo Thodores duramente.
"Vamos, es fácil", dijo el americano, "cuando estaba en Lárisa
fui al palacio a presentar mis respetos al gobernador general".
"¿Para qué fuiste allí? ¿Tratabas de apuñalarle?".
"No".
"¿Pensabas que podrías ser amigo de Maurokordatides y del Husni a la vez?".
"Thodores, tú sabes que he jurado que tus amigos deberán ser mis amigos
y tus enemigos mis enemigos".
"Bien, ¿para qué te paseabas en el carruaje de tu enemigo? ¿Intentabas
robárselo?".
"No".
"Pregúntale por qué lo dejó atrás en el khan de Mpampa y caminó hasta
el Lykostomo", dijo Lia.
"Oh, lo dejaste atrás en Mpampa y caminaste hasta el lykostomo, ¿no?".
"Sí".
"¿Por qué lo dejaste atrás?".
"Tenía miedo de que los klephts lo capturaran".
"Oh, ¿tenías miedo de que los klephts lo capturaran? De modo que así es
como entiendes los deberes de la amistad. Lía, tu padre está fuera y tú mandas
en su ausencia; debes actuar. ¡Dame este prisionero!".
"Es tuyo, Thodores".
"Ahora Karolo, no puedes permanecer aquí mañana. Puedes ir a la casa de
mi padre; es tu derecho; pero yo no estaré allí, quizás él tampoco. Harías mejor
en regresar".
El americano embelesado puso su mano en la espalda de su hermano y dijo, "Thodores,
¿o Kyrgiakoulakas va a encabezar un ataque contra los turcos mañana?".
"Bueno, ¿y qué si lo hace?".
"Entonces déjame jurar a su servicio y dame una espada. Lucharé contra
los turcos bajo sus órdenes". Thodores puso su brazo alrededor de él y
le besó.
Se marcharon gravemente, comieron y bebieron, y luego se envolvieron
en mantas y se tumbaron a dormir sobre los duros divanes. Alrededor de las tres
se levantaron. Vistieron a Karolo con un traje kléphtico completo; primero,
una camisa de franela, doble sobre el pecho, sin botones y con mangas amplias,
después la extraordinaria falda toda de lino que llegaba casi hasta las rodillas
atada alrededor de la cintura, luego la triple faja de seda pesada con la vaina
del cuchillo larga y fina sujeta a ella, junto con su propio revólver, y la
chaqueta bordada sin mangas. Prescindieron de las botas rojas en punta, así
como de las polainas que a veces llevaban, y el delicado habitante del oeste
pidió dispensa de llevar un gorro usado y le permitieron quedarse con su sombrero,
que recordaba un poco por la forma y el color a los sombreros de ciertos sacerdotes
de la iglesia griega, y que le daba una apariencia eclesiástica en un horrible
contraste con el uniforme kléphtico. Una vez vestido, Lía le cogió a solas y
le dirigió algunas serias palabras sobre el compromiso y sus deberes, y luego
le tomó un severo juramento.
Se reunieron con los otros y comieron y bebieron un poco; y
de este modo, después de varios preparativos breves, cada uno por su lado, Thodores,
Lía, Karolo, los dos hombres del día anterior y otros tres partieron juntos
en silencio. Subieron la parte más baja de la ladera oeste del Alto Olimpo,
manteniéndose bien por debajo entre los robles, hasta que, casi a las siete,
al llegar hasta un gran claro demasiado rocoso como para que nada creciera,
encontraron esperándoles a veintitrés magníficos muchachos, que formaban el
grupo sobre el que mandaba Thodores. Estuvieron en camino todo el día con algunas
paradas ocasionales. Fue una marcha pesada; y nuestro aventurero sintió que
había más sufrimiento que poesía en ella, y estaba muy disgustado consigo mismo
por haberse sentido atraído alguna vez por los salteadores, e indeciblemente
avergonzado de estar tomando parte en ese momento, por propia voluntad libre
y por la fuerza del sentimentalismo, en una expedición de ladrones. Probablemente
no matarían a nadie, pero era probable que robaran un montón de ganado y de
mujeres; y ¿no era eso un bonito negocio? Después, por la tarde, llegaron a
donde estaba apostado el Kyrgiakoulakas con una docena de hombres, un viejo
rechoncho y patizambo con una cabeza imponente, pelo blanco y barba, y cejas
muy pobladas. Cuando oyó la historia del recluta, se puso algo sarcástico. "¿Puede
luchar?", preguntó, "Bueno, supongo que puede estrangular a los niños".
A la luz de la luna se apostaron junto a una casa solariega
o granja fortificada que iba a constituir el punto de ataque, el voluntario
detrás de Thodores, de modo que fuera uno de los primeros en alcanzar la puerta.
Durante largo tiempo esperaron en absoluto silencio a que la luna se pusiera,
y entonces avanzaron primero dos hombres con unas rudas escaleras, o más bien
unos palos largos con unos listones, y escalaron la pared. Todos podían haber
pasado del mismo modo, pero sin duda se consideró más seguro abrir la puerta.
De algún modo debió de sujetarse una cuerda a una palanca, y debió de ponerse
un petardo en el cerrojo. En cualquier caso, pronto regresaron los escaladores
y en pocos momentos hubo una sonora explosión. Entonces algunos hombres se lanzaron
hacia delante y parecieron tirar de una cuerda, y la puerta se abrió inmediatamente.
"Adelante", dijo Kyrgiakoulakas con dureza, y al instante hubo una
desbandada general de sitiadores dentro del patio. Thodores, Karolo y otros
varios acababan justo de entrar al recinto, cuando vinieron disparos de la izquierda,
del frente y de la derecha. Una persona cayó a la izquierda, y el adorado Thodores
cayó a mano derecha de Karolo. Entonces, se le encendió la sangre de sus antepasados
que luchaban contra los indios en remotas regiones, y saltó en la oscuridad
hacia la derecha. Sintió que su mano izquierda agarraba el cuello de un hombre.
Movió la culata de su mosquete hacia abajo, donde debía de estar la cabeza.
Mientras tanto, hubo una descarga desde la puerta, de otros que habían aparecido.
El fogonazo de un mosquete venía desde unos pocos pasos por delante a la izquierda
de Karolo. Estaba disparando su revólver al lugar donde creía que debía estar
el que disparaba, cuando él mismo fue atacado y casi derribado. Vació el revólver
y luego alzó su cuchillo. Pero este historiador no puede dar clara cuenta de
lo que siguió. Apareció una luz roja delante de sus ojos; estaba sin sentido.
Sabe que hubo una lucha cuerpo a cuerpo, y que después estaba en la casa; pero
no puede decir qué ocurrió. De hecho, evita interrogar a su memoria; y aunque
imágenes de los hechos se agolpan a veces ante sus ojos, son tales que pudieran
no haber tenido lugar en realidad, y rehúsa creerlas.
Cuando volvió en sí por primera vez estaba amaneciendo, y
marchaba cuesta arriba. Miró a su derecha y allí estaba Thodores marchando a
su lado. "¡Ah!" exclamó con alegría, "¡Thodores! ¡Estás vivo!"
Entonces sintió algo que tiraba de su brazo izquierdo, y volviéndose vio que
él mismo llevaba a una mujer por la muñeca. "¡Dios mío!", se quejó
en inglés, "Oh, ¡qué he hecho!". La misma mirada le hizo ver más abajo
una casa en llamas. Tenía un tejado casi plano, de tejas rojas y con amplios
aleros, y estaba encaramada sobre un abrupto montículo en el interior de un
recinto de altas paredes. De sus dos pisos, el inferior no tenía ventanas, el
superior, que sobresalía y descansaba sobre puntales, estaba hecho en parte
de madera y en parte de cascotes de hormigón, como la parte inferior. Había
una especie de logia, o habitación abierta debajo del tejado, dentro del trazado
general de las paredes, cerrada a la altura de una mesa por tablas verticales,
con trabajo mozárabe debajo, pero abierto por encima de él. De aquel lugar venía
una alta columna de humo denso, a su lado el planeta Júpiter todavía brillaba
débilmente. A través de una de las ventanas enrejadas se veía fuego. Podía distinguirse
un grupo de klephts en la oscuridad conduciendo a una manada de ganado, otro
grupo a un rebaño de ovejas. Otros parecían estar empaquetando algo encima de
dos mulas. Un poco más tarde, Karolo se dio cuenta de que estaba manchado de
sangre, y luego de que su brazo derecho estaba sangrando por encima del codo,
de modo que la amplia manga estaba empapada. Se sintió mal y se sentó sobre
una piedra. Un klepht le ofreció un frasco del que bebió. Contenía raki, una
fuerte variedad de ron con sabor a masilla. "¿Dónde está mi sombrero?"
preguntó. "En tu cabeza", dijo el klepht. Se lo quitó y lo examinó.
Había sido atravesado por una bala. Arrancaron la manga y vendaron su brazo.
La herida de fuego no era seria. Se levantó y avanzó otra vez aturdido.
Se preguntó a sí mismo si no era un chico al que estaba llevando;
pero volviéndose vio que era una mujer que llevaba una prenda que parecían los
pantalones con que se cubría un obrero, pero más anchos y de lana marrón con
franjas verticales azules. Por debajo se veían otros pantalones recogidos en
los tobillos. Los primeros llegaban hasta el pecho y estaban abotonados con
media docena de botones que descendían de la parte superior , y sujetos por
tirantes. El pecho estaba cubierto por una prenda blanca plisada y los hombros
y extremidades superiores por una chaqueta bordada muy corta de terciopelo marrón
oscuro. Sobre su cabeza la dama llevaba un casquete de terciopelo verde aceituna,
en sus pies botas rojas anudadas sobre los empeines y los tobillos. Tenía un
cuerpo algo rollizo de estatura media, ancha de pecho, un cuello encantador,
el rostro ovalado, complexión morena, barbilla puntiaguda, labios ni finos ni
gruesos, de clara astucia, ojos color de avellana con una peculiar expresión
y brillante pelo marrón, que es casi desconocido en Grecia y en todo el Este.
Tenía lágrimas en sus mejillas, y aire de tristeza; pero para Karolo esto sólo
parecía hacerla doblemente agradable. Su brazo se afilaba deliciosamente, y
la mano era pequeña y noble. Su captor sintió un estremecimiento de alegría.
Marcharon en silencio arriba y arriba, ocho de ellos en total,
a bastante buen paso, dejando que los otros les siguieran más tarde. Las alondras
cantaban por encima. Al llegar a un bosquecillo de castaños, hicieron un alto
durante unos momentos, de modo que no se separaran mucho de los otros. "¿Cómo
es que estás aquí?", le preguntó Karolo a Thodores, "pensé que había
visto cómo te disparaban". "No, sólo me tumbé para evitar las balas",
fue la respuesta. Reemprendieron la marcha otra vez justo cuando el sol estaba
saliendo y dejaron atrás el bosquecillo, y atravesaron unas rocas donde era
menos fácil continuar la caminata. Después entraron en una sombra más oscura
de robles y, después de marchar ininterrumpidamente durante otra media hora,
se detuvieron de nuevo. Karolo examinó los zapatos de su cautiva. Eran tolerablemente
sólidos y bastante resistentes. De nuevo comenzaron a escalar. El camino era
más escarpado y siguieron más despacio, y durante un rato largo no se detuvieron.
La mujer comenzó a cansarse y tuvo que ser levantada en muchas rocas, y ayudada
de otros modos. Por fin, al echar un vistazo a una sierra, vieron hacia abajo
un barranco y en un bosquecillo de altos nogales un gran convento, y en el mismo
recinto una iglesia con cinco cúpulas. Era el monasterio de San Dionisio, dedicado
principalmente a la Santísima Trinidad, a la que la montaña entera está consagrada,
pero de modo secundario a San Dionisio, y le llamaban con su nombre. Bajaron
todos por el barranco y, cruzando el arroyo que había en el fondo, subieron la
otra cara tan bien como pudieron. En la puerta, varios monjes les dieron cordialmente
la bienvenida. Pasaron a través de un arco, de quizás treinta pies de ancho,
y entraron en un gran patio, rodeado de un edificio ruinoso. Cruzando este entraron
al otro lado de la casa y pasando a través de ella llegaron a un precioso jardín
con toda clase de frutas y flores y una fuente esculpida en el medio, que estaba
rodeado por todos los lados de la vieja casa con una doble fila de claustros.
Este segundo patio estaba bastante bien conservado. Pasearon despacio por el
claustro, charlando como iban, hasta que llegaron a una puerta abierta por la
que entraron y se encontraron en una habitación donde había grandes mesas con
café, pasteles de maíz, queso de leche de cabra y almendras verdes. A Karolo,
como era extranjero, le ofrecieron al instante un vaso de vino dulce astringente
de elaboración desconocida. Esta vez sabía qué hacer. Comentaron que fue San
Dionisio quien primero plantó uvas e hizo vino. Así que este santo parecía ser
el heredero del viejo dios Dionisio. Los pobres frailes pusieron gran interés
al escuchar sobre el ataque y deploraron profundamente la muerte de uno de los
klephts, —un hecho que Karolo conocía ahora por primera vez. Evidentemente le
conocían bien —su nombre era Bha’seely Tzahmy— y celebraron sus virtudes y sus
hazañas. Un monje al que llamaban el Kandelaptes dirigió con una magnífica voz
de barítono un himno acerca de colgar las armas del héroe. Otros dos klephts,
parecía, habían resultado seriamente heridos y estaban de camino hacia el monasterio
en literas, y serían dejados allí. El poco objetivo Thodores halagó el comportamiento
de Karolo, quien explicó el rapto de la mujer diciendo que su marido y todos
los hombres habían sido asesinados o habían desaparecido, y que si la hubieran
dejado en la lejana casa en llamas habría caído en manos de la autoridad, que
habría acabado de perderle más allá de cualquier contingencia, de modo que
el habérsela llevado se hizo aparecer como un desinteresado acto de cortesía.
Esto fue un bálsamo para el alma de Karolo, que a partir de ese momento comenzó
a ser más inteligentemente consciente de lo que estaba sucediendo alrededor
suyo. Estaba incluso lo suficientemente clarividente como para hacerse con una
capa en la que envolver a su beldad, aunque ella no se la puso hasta más tarde
ese día.
Después de una hora de reposo, emprendieron de nuevo la marcha.
Habiendo pasado los nogales, les sucedieron primero hayas y después robles;
pero estos últimos eran de pequeño tamaño, que disminuía a medida que el grupo
ascendía. Después de algún tiempo en una zona fea, donde los árboles apenas
tenían altura suficiente para estorbar la vista, sin proporcionar ninguna sombra,
uno de los hombres disparó a un cabrito. Inmediatamente se hizo un fuego, se
derritió nieve para lavar la carne, y algunas de las entrañas se rellenaron
y se asaron sobre una baqueta como en un asador. Para los salteadores hambrientos,
cuyos apetitos sólo habían resultado estimulados por la colación en el monasterio,
parecía un gran manjar, y no menos para la mujer, que comió con abierta satisfacción.
El grupo reanudó la marcha ascendente, y pronto se hizo difícil
caminar debido a la ausencia de tierra, ya que estaban llegando a la piedra
gris lavanda, o mármol, como su fino grano y su dureza hace que le llamen, que
forma todas las alturas del Olimpo. La brisa era vivificante y estimulante.
La mujer ganó en valor visiblemente y parecía determinada a tomarse lo mejor
posible las circunstancias y a no sucumbir. Después de un largo empuje sin un
alto, vieron delante de ellos al volverse una parte de la llanura Pelasgia (ya
que una parte estaba oculta por la montaña) con el hilo casi imperceptible del
Salembria, y en el otro lado las cordilleras de Pindos y Pieria. Pero por única
vez en su vida, Karolo se encontró a sí mismo indiferente ante un extenso panorama.
Aún así le gustó el aire enrarecido y el efecto vigorizador que producía.
De nuevo se dirigieron hacia arriba por un camino tortuoso,
con grandes extensiones de nieve muy cerca, o que incluso atravesaban, que desde
lejos resultaban indistinguibles del mármol por el que pasaban. Los altos ahora
eran más frecuentes ya que la fatiga estaba empezando a hacer mella sobre todo
el grupo, y una vez más el frasco de raki fue requerido. Después de otro gran
esfuerzo, las tres cumbres del Olimpo, ta tria adhelphia, aparecieron
ante la vista, solemnes, impresionantes y divinas. Finalmente, el camino se
hizo menos tortuoso y sus espíritus se elevaron, aunque el frío era ahora penetrante.
La cumbre, sin embargo, no se había alcanzado; cada paso la traía más cerca.
Ahora, las colinas distantes de Calcidia aparecían delante, y un instante después
las aguas del Golfo Termaico. Se alcanzó la cumbre del paso y se completó la
ascensión, y los hombres se tiraron sobre las rocas que estaban dispersas por
aquí y por allí sobre una plataforma de mármol tan plana como un suelo. Pusieron
a la mujer dentro de un pequeño refugio de piedra que estaba cerca, en el que
podría descansar protegida del viento. Los hombres yacían mirando hacia abajo,
hacia donde se extendían en un lado todo el Egeo y sus islas, y los tres promontorios
unidos a Tracia, con Salonica bastante cerca, o se volvían hacia el otro lado
para ver Pelasgia, con Lárisa, Trikale Elassin y un centenar de pueblos, y
Pindo con Epiro más allá y una línea que podría ser el Golfo Jónico. Pero vieron
todo esto sólo durante unos minutos; ya que pronto notaron un oscurecimiento,
primero sobre la vista marina y luego sobre el paisaje interior. La oscuridad
pronto se hizo más densa, y en menos de veinte minutos unas nubes opacas a sus
pies taparon completamente todas las vistas de tierra habitable, aunque el cielo
estaba tranquilo por encima y el sol mandaba confortables rayos cálidos. El
efecto fue imponente. Todo se elevaba a sus pies. Habían dejado atrás la morada
de los hombres y estaban en el palacio de los dioses. La plataforma de mármol
parecía ser ahora un suelo en ruinas, seguramente de construcción no humana,
y los bloques de mármol parecían alineados en un semicírculo. ¿Quién podía dudar
de que una vez hubo sillas y de que este era el mismo lugar donde los ancianos
dioses solían mantener sus consejos antes de que finalmente tomaran bajo su
protección a los empíreos y dejaran la Hélade abandonada y caída?
Llevados por la santidad del lugar, los griegos se dirigieron
a la Santísima Trinidad, con una armonía que se convirtió en un extraño canto,
y también al mismo tiempo a los dioses del Olimpo. Un estremecimiento recorrió
entonces el cuerpo de Karolo, y vino involuntariamente a sus labios una aspiración
mística en palabras que no resultan fáciles de traducir.
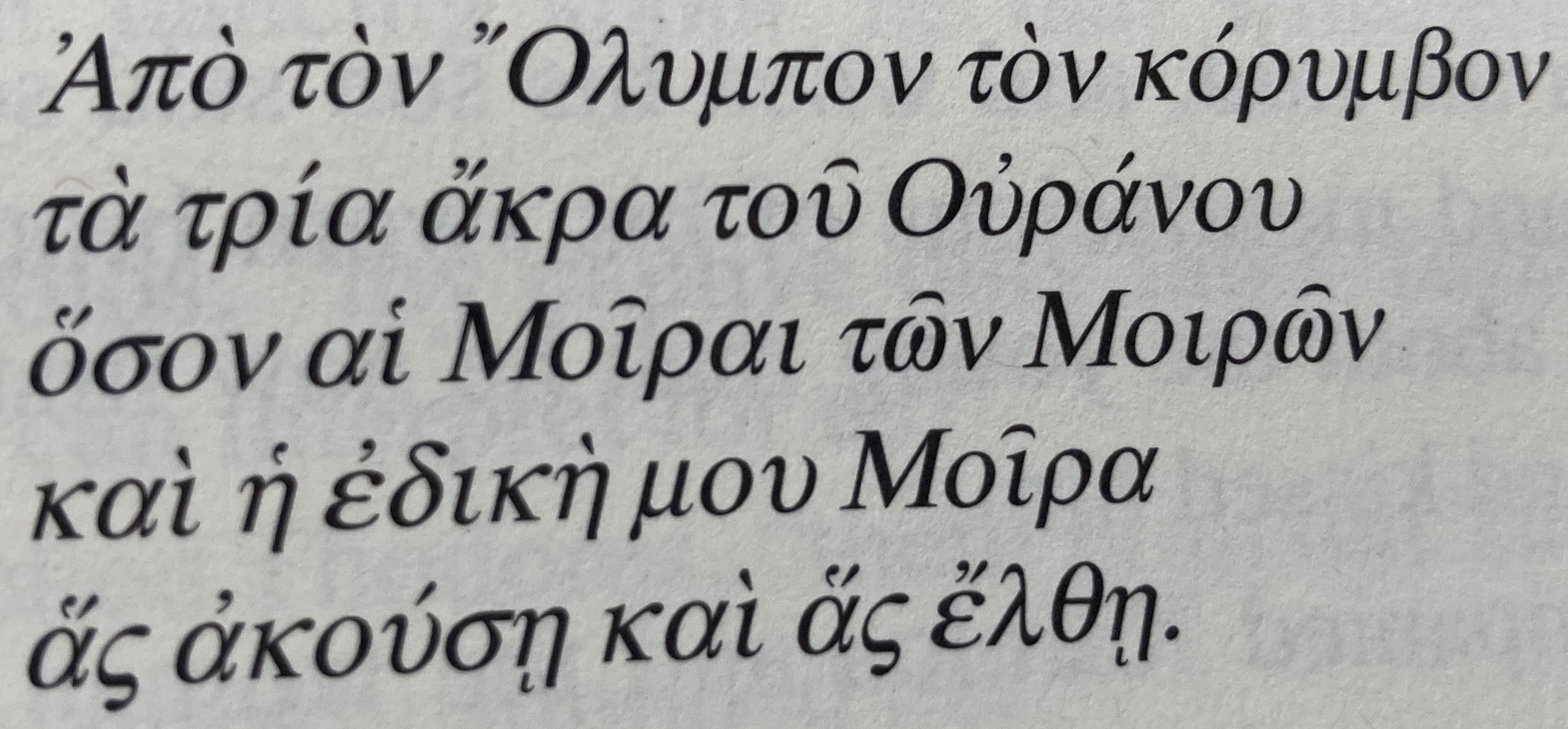
(esto es, le ruega al hado para que las tres cumbres del
Olimpo puedan ese día llevarle a la persona a cuyo destino debe estar unido).
Este espíritu reconoció un camino místico y santificante.
Una mano invisible le condujo al refugio, donde encontró a la mujer agachada
sollozando y llorando con vehemencia. Ella no se dio cuenta de que se había
acercado, y él se arrodilló a su lado y la atrajo gradualmente poco a poco hacia
él. Sus sollozos continuaron, pero al final ella besó agradecidamente su cabeza
y, todavía sujetándola, le miró seria y largamente a los ojos, como si hubiera
leído su corazón. Los griegos llamaron, y Karolo condujo a la mujer afuera.
Todos avanzaron ahora hasta el borde este de la altiplanicie, donde vieron hacia
abajo un gran abismo escarpado que no tenía fondo visible sino nubes. La idea
de descender por él resultaba algo pavorosa; sin embargo, fueron hacia abajo
con Maurokordato en cabeza, que conocía cada paso de un modo sorprendentemente
seguro. Bajaron gateando hasta el interior de la fría nube que habían visto,
y por fin se encontraron sobre un camino que había sido trabajado, como para
hacerlo fácil. Descendiendo ahora muy rápido dejaron la nube y entraron en un
plantío de pinos enanos que pronto se convirtieron en un bosque bajo. Después
de cruzar un arroyo por un puente alto sobre el agua, empezaron otra vez a subir
con dificultad. Finalmente, saliendo de los bosques, se encontraron sobre la
ladera de una abrupta colina donde había cabras paciendo. Al alcanzar una cima,
Karolo se sorprendió al ver ante ellos, a corta distancia, una amplia casa de
mármol blanco, de mayor elegancia externa y aire de seguridad que cualquier
otra vivienda tesálica que hubiera visto, cada una de ellas parecía combinar
el miedo a un ataque con el miedo al mal de ojo. Era la casa de Panatele Maurokordato,
el cabeza de esta famosa familia.
Entraron a un espacioso recibidor con un gran fuego ardiendo
en la chimenea y el propietario les salió al encuentro, un hombre de estatura
casi colosal, su amplia cara quemada por el sol, sus grandes ojos tesálicos
ensombrecidos por unas cejas excesivamente gruesas y largas, más negras que
el azabache, igual que su rizado pelo y su pesada barba. Tenía una mirada severa
y oscura, y cada rasgo de su semblante indicaba dureza de corazón: a pesar de
todo, su porte era distinguido y espléndido. Había permanecido aparte de la
incursión para que el mando pudiera pertenecer al Kyrgiakoulakas al que él sobrepasaba
en rango hereditario y en poder. Había oído algo acerca de Karolo y de que había
ido a la incursión; y cuando su hijo dijo algo excesivamente elogioso y mendaz
del comportamiento de su hermano de juramento, el padre puso el brazo alrededor
del joven al que ahora veía por primera vez, lo apretó contra su pecho, y lo
besó.
Thodores acompañó a Karolo y a la mujer al piso de arriba
y le dio una habitación a su cautiva dentro del aposento de las mujeres, y otra
para él mismo fuera. Y lo que Karolo vería allí fueron sus propias ropas, la
obra de Poole, que descansaban extendidas sobre el diván, con un aire de finura
superior, contenido pero impertinente, que le ofendió. Entonces, los dos hombres
jóvenes volvieron al recibidor para encontrar allí que habían asado un cordero
entero que los cinco bandidos que habían llegado de la montaña y otros dos se
estaban sentando a comer. Era servido con apio cocido y regado con oscuro vino
resinoso. Ciertamente era una carne de cordero extraordinariamente buena; y
Karolo lo dijo así. "Ah", dijo Panateli, "este cordero pertenecía a
Hassan, un turco que maté la semana pasada. Τό κλεμμένον ἁρνὶ εἱναι γλυκὑ,
el cordero robado sabe dulce".
La abundancia homérica del festín, el rico vino, el cálido
fuego y las largas fatigas pronto hicieron que varios de los hombres se acurrucaran
para dormir en los divanes; y Karolo, tomando la pequeña lámpara en forma de
vaso que le habían dado, se retiró a su propio aposento, donde se despojó de
sus ropas y envolviéndose en una manta se hundió inmediatamente en un profundo
sueño.
Cuando se despertó, el sol entraba por su ventana sin cristales,
que daba al alegre Egeo. Estaba impaciente de ver a su prisionera. El pensamiento
de tener una prisionera tomada por su propia destreza era delirante. Saltó de
sus cojines, y como en ninguna parte de Tesalia se suministra el agua a las
habitaciones de los hombres, estaba bañándose en la helada brisa del norte cuando
llegó Thodores llevando un tazón de café con un pastel de maíz y con hilas y
vendas para la herida de Karolo. Mientras éste tomaba su desayuno con la mano
izquierda, se sometía a la delicada cura de Thodores en el brazo derecho, "¿qué
te gustaría hacer hoy?", preguntó Thodores, "¿no crees que nos hemos
ganado el derecho a permanecer en casa y leer la Odisea?". "Estoy
bastante de acuerdo", dijo Karolo, pensando en el aposento de Penélope.
Trajeron una vestimenta completa de klepht, como la que había llevado Karolo
el día anterior, sólo que la nueva era de una fineza, riqueza y belleza exquisitas;
y el hombre joven se la puso complacido. Thodores miraba con interés y, cuando
se completó la operación, le dio una palmada en la espalda y, riéndose, le dijo
que fueran a su asunto. Entonces, danzando alrededor, cantó a media voz una
canción ligera.
"Oh", dijo Karolo, "mi prisionera sólo habla
turco. ¿No tienes alguna mujer que pueda traducirlo para nosotros?".
"Desde luego", contestó Thodores, "hay una
vieja esclava turca que, sin duda, ya le ha atendido".
"¿Es de confianza?".
"Completamente; ha estado aquí desde los tiempos de mi abuelo, y nos
tiene tanto cariño como si fuéramos sus niños".
"¿Qué quieres decir con nos?".
"A mis hermanas y a mí".
Así que Karolo se dirigió a la habitación de su botín, a la
que encontró sentada delante del fuego envuelta en una sábana mientras la doncella
turca le trenzaba el pelo. Esta última se disculpó y prometió que, si se le
permitía continuar, acabaría en un instante. Karolo le informó de que deseaba
que hablara turco por él. Ella señaló que la señora sólo podía hablar un poco
de turco; su lengua era el persa y ella sólo sabía un poco de persa. Pero no
había nadie más en la casa que pudiera traducirlo mejor. Cuando hubo acabado
las dos largas trenzas, la bella mujer arrojó la sábana y se sentó casi al estilo
occidental en el borde del diván con pieles de oso que se habían arrojado arriba
y abajo. Ya no llevaba el traje que llevaba el día anterior, ni el vestido de
una mujer griega ni de una turca, sino un simple traje de Persia, un vestido
precioso de seda azul turquesa, de cuello alto, con mangas largas y huecas arriba,
pero que se ajustaban exactamente debajo del codo, con puños de encaje vueltos
sobre ellas. Esta túnica alcanzaba casi hasta la rodilla y estaba rematada con
una orla de delicado bordado escarlata. Cada tobillo estaba rodeado por un anillo
azul esmaltado. Este atavío demasiado llamativo evidentemente era para ella
algo natural. Su expresión y sus facciones, especialmente su nariz, a la que
ayer no había prestado la debida atención, hablaban de nobleza, refinamiento
y carácter. Karolo se sentó mirándola como en un sueño. Una pastilla aromática
ardía en el aposento. Por fin, comenzó a interrogarla a través de la intérprete,
y lo que sigue es el proceso verbal del interrogatorio.
"Muchacha mía, ¿cómo te llamas?".
"Oh mi señor, el nombre de la que posees la mano derecha es Roshana".
A "Roxana, Roshana, ¿dónde naciste y quiénes eran tu padre y tu madre?"
.
"Mi padre era un rico mercader de los hijos de los orfebres de Teherán;
y mi madre era una esclava".
"¿De qué raza era ella?".
"Había sido robada por los gitanos en Hungría".
"Entonces, dime, Roshana, ¿cómo llegaste a vivir en esa casa de Tesalia?".
"Mi jerarca, la historia es larga, mi padre me casó con un chambelán
del Shah".
"Un momento", interrumpió el captor. "Pregúntale, madre, si
sabe hablar la lingua franca".
"No".
"Entonces continuemos".
"El ya tenía una mujer, pero era amable conmigo".
"Permítame. ¿Habla ella magiar?".
"No".
"¿Nada más que persa?".
La interprete informó de que la prisionera sabía hablar romaico.
"Si sabe hablar romaico" —esto es, griego— "¿por qué no lo
hace?".
"Ahora dice que no puede", dijo la vieja mujer.
Las dos mujeres trataron de explicarse entre ellas; pero la doncella no estaba
fuerte en persa. Finalmente la joven miró directamente a Karolo, y pronunció
las palabras,
"Ne rakesa tu Romanes, ¿miro baro rai?".
"¡Romanichal! ¡O boro duvel atch’ pa leste! ¡Butikumi aja kakkeno sos
roberken sa gudli!" le contestó él. Estaban hablando la lengua de los gitanos,
que sus dos madres habían hablado.
"Sí", dijo ella, "y estoy contenta de contar
mi historia en una lengua que los Gorigios no entiendan. Durante un año viví
con el gran hombre no infelizmente. Pero después se marchó a una embajada en
países lejanos; y como me sentía sola, le pedí el divorcio. Así que él envió
a un apoderado que celebró la ceremonia. Poco tiempo después un mercader joven
llamado Fasl Ullah estaba a punto de llevar una caravana a Estambul. Yo había
visto que era un hombre joven y guapo, y había oído lo suficiente para hacerme
creer que su corazón y su cabeza eran tan amables como su persona. Le persuadí
a mi hermano para que lo conociera, y me informó de muchas cosas de él que eran
buenas. Se propuso un matrimonio, pero yo había aprendido de mi madre ciertas
ideas húngaras, e insistí, antes de decidir, en conversar con el caballero en
presencia de mi hermano. Esto llevó a su deseo de ver mi cara; porque, oh mi
jerarca, los velos de Teherán son gruesos y no como los velos de Estambul. De
modo que se acordó que yo debería ir a la casa de Fasl Ullah en su ausencia
y robar un juego de piezas de ajedrez; y así lo hice. Acto seguido, él me citó
delante del Cadee y me acusó de hurto. Entonces, de acuerdo con vuestra
ley, un testigo debe mirar el rostro de aquella a la que se acusa; y él lo hizo.
Después de eso, respondí a su acusación y dije que sólo había robado las piezas
de ajedrez, que eran instrumentos de Satán, para destruirlas. Y él admitió que
yo no había robado nada más, de modo que el Cadee se vio obligado a
quitarme el cargo. Y Fasl Ullah se enamoró de mí, y se dio cuenta de que yo
no era una imprudente. Se acordó un contrato de matrimonio por el que mi fortuna
iba a ser sumada a la suya y yo sería hecha socia igualitaria en sus negocios.
De modo que nos casamos; y le convencí para organizar tres grandes caravanas
de alfombras doru de Kurdistan y de Kali, chales de Kurh, cortinas de Teza,
sedas de Teherán, encajes, metalistería, azulejos, turquesas, perlas, aceite
de pétalos de rosa, opio y tabaco y para que condujera él mismo una caravana
y confiara las otras dos a sus dos hermanos, y para trasladar la totalidad de
nuestra fortuna, para llevarla hasta el país de los francos, a la gran ciudad
de Viena. Las tres caravanas llegaron seguras a Estambul, donde vendimos una
parte de nuestras mercancías y compramos otras; y allí alquilamos un barco y
lo cargamos con nuestro género, y pusimos la mayor parte de nuestro dinero en
manos de los banqueros. Navegamos hacia Trieste; con la intención de parar en
los principales mercados de nuestro camino. Llegamos a Salónica cerca del ayuno
de Moisés".
"¿En qué año?", interrumpió Karolo.
"Este año, mi señor, hará unos dos meses. (El ayuno de
Moisés fue en la segunda semana de mayo, este año). Vendimos algunos bienes
sacando partido. Pero nos enteramos de que el gobernador general Husni Pasha
estaba terminando un nuevo palacio en Trikhala, para el que se necesitarían
alfombras, lámparas de techo y adornos. De modo que preparamos un carro cargado
de cosas preciosas y partimos hacia esa ciudad. Cuando llegamos debajo de esa
montaña, no muy lejos de donde mi señor encontró a aquella que posee, fuimos
atacados por bandidos, y nuestra guardia fue puesta en fuga, y mi muy querido
esposo fue asesinado, y yo finalmente encontré refugio en la casa de campo donde
mi dueño y señor me tomó. Yo había permanecido allí tratando de readquirir a
los ladrones algunas de nuestras propiedades y de recuperar el cuerpo de mi
esposo".
"¡Eto he butsi shakar!, es una historia maravillosa,
señora, y maravillosamente contada por una biógrafa cuya inteligencia es tan
maravillosa como su belleza. Dime ahora qué tengo que hacer por ti. ¿Te llevaré
de vuelta a Salónica, o qué?".
"Supongo que mi señor tendrá que ir a Salónica a conseguir mi rescate".
"Por mi alma, señora, sabes bien que si hay algún rescate
sería yo el que tendría que pagarlo, no tú, ya que yo soy tu prisionero, no
tú la mía. No me hubieras hablado de tu riqueza si no hubieras entendido eso
perfectamente".
"Oh, tú eres mi prisionero, ¿no?", dijo ella adoptando un aire de
arrogancia fingida. "En ese caso deseo hacerte unas pocas preguntas. Mi
joven, ¿cómo te llamas?".
"Oh mi señora, el nombre de tu cautivo es Karolo".
"Karolo, ¿dónde naciste y quiénes son tus padres?".
"Oh mi señora, mi padre es un jeque de los ulemas de América, y mi madre
es su única esposa".
"Entonces dime, Karolo, ¿cómo llegaste a ser asesino y ladrón de caballos
en esta montaña?".
"Mi señora, es una corta historia de inexcusable locura.
Vine a este país por una curiosidad excesiva. Vi a algunos de estos hombres
y los admiré, y me uní a la expedición contra la granja para agradarles y para
gozar de una buena opinión ante ellos".
"¿Te arrepientes de haberme llevado?".
"¡Ah! mi señora, ¿cómo podría hacer eso?".
"Entonces, quizás no haya sido tan tonto después de todo".
"Ah, sería una tontería feliz, incluso, si te llevara a consentir en
casarte conmigo".
"No es legal para un hombre casarse con una mujer que
es su esclava. Pero bajarás a Salónica con una orden para mi banquero por la
cantidad de mi rescate. Porque rescate desde luego debe de haber. El bandido,
tu jefe, lo pedirá; y yo prefiero pagarlo. Cuando sea una mujer libre, será
tiempo para considerar lo que entonces tengas que proponerme".
"Pero, ¿no bajarás a Salónica conmigo?".
"No; yo no iré hasta que no sea rescatada. Además no
puedo moverme. Todo mi cuerpo está lleno de dolores con esa terrible escalada.
Descansaré muy bien aquí. Pero te ruego, Karolo, que bajes tú sin retraso".
Ella pidió materiales para escribir, escribió una carta al
banquero y extendió un cheque por mil libras. Karolo recibió esto, besó su mano
y se retiró. Se dirigió inmediatamente donde Thodores y le informó que debía
bajar a Salónica a un negocio urgentísimo. Thodores dijo que mandaría a un hombre
que bajara inmediatamente a la skala, o lugar de desembarco, de Letocoro a requerir
los servicios de un velero para la mañana siguiente. Este hombre podría bajar
al mismo tiempo el traje occidental de Karolo y la capa monacal que necesitaría.
"¿No podría ir yo mismo hoy?", preguntó Karolo. "Sería muy poco
seguro; no me gustaría tenerte retrasado en la orilla". Fueron a dar la
orden y después bajaron paseando hasta los bosques, disfrutando de la brisa
etesia, del aire enrarecido, del calor apacible y de la placidez general del
domingo.
"He estado pensando, Karolo", dijo Thodores, "qué
provechoso es para un joven visitar diferentes países, como tú has hecho. Me
maravilla la perfecta confianza y sabiduría con las que te he visto actuar en
situaciones difíciles".
"No estoy bromeando, te hablo con el corazón en la mano.
Te mezclas con la sociedad de diferentes razas, comparas sus ideas opuestas;
y eres llevado a una altura desde la que puedes valorar todas las opiniones
y ver las cosas con justicia".
"Eso es lo que debería haber hecho, Thodores; pero está tan lejos como
es posible de lo que he hecho".
"Tenéis pieles rojas en vuestro país, ¿no, Karolo?".
"Sí".
"¿Estáis en guerra con ellos?".
"Más o menos sí, casi todo el tiempo".
"Ahora mira qué diferentes son las ideas de los diferentes
países, incluso entre gentes tan parecidas como los griegos y los americanos.
¿Sabes que, entre nosotros, llevarse a la fuerza a una mujer como tú hiciste
apenas es considerado como bastante kalon kaghatos (una cosa buena
para hacer)? Pero tú vienes de vuestras guerras con los indios y probablemente
fuiste educado para pensar que robar a una mujer es una cuestión tan normal
como robar un caballo. De modo que debemos hacer concesiones".
"Incluso entre nosotros, Thodores, los secuestros no
son muy normales. Ni yo ni ninguno de mis tres hermanos nos habíamos llevado
antes a una mujer. Al menos yo no recuerdo ningún incidente así".
"¡En efecto! Pero aun y todo, Karolo, es fácil ver que
para ti fue natural hacerlo; mientras que en nuestro país, sabes, apenas podría
persuadirse a un caballero para robar a una mujer".
"Debo confesar que en América los caballeros roban más mujeres que caballos de una u otra manera".
"¿Es posible?", exclamó Thodores. "¡Es asombroso! Sin embargo
admito que lo que hiciste fue bastante correcto y te admiro por tu audacia al
hacerlo".
"¿Por qué crees que fue correcto, Thodores?".
"Primero porque no podías llevarte nada más tan valioso;
segundo porque no podías hacer al turco otra herida que sintiera ni la mitad
de amargamente; y tercero, porque podía resultar una gran bendición para la
mujer, porque tú podías bautizarla, Karolo".
Caminaron una larga distancia en silencio, siguiendo hacia
abajo la ribera de un arroyo que barboteaba debajo de las hayas. Por fin Thodores
dijo repentinamente: "pero hay alguna de tus violaciones de nuestras costumbres
que no puedo admirar tanto, Karolo".
"Por qué, dime, te lo ruego, qué es lo que he hecho. Te aseguro por adelantado
que no violé conscientemente ninguna costumbre".
"Porque estoy informado de que esta mañana te precipitaste
por delante de la guardiana del aposento de la mujer y entraste a la cámara
de tu cautiva sin anunciarte. Pues bien, no hay en todo Tesalia otro cristiano,
turco o judío capaz de un acto como ese. He oído que se comportan así en Inglaterra,
pero tú no eres inglés, y fue indelicado, Karolo".
"Ahora que lo dices, Thodores, ciertamente fue vergonzoso,
te ruego que, tan pronto cometa tales solecismos, me llames la atención sobre
ellos. Soy un terrible bárbaro".
De nuevo, caminaron juntos en silencio, Thodores tratando
de tragar su aversión. Salieron a un camino. Después de un rato Thodores se
detuvo debajo de un roble y dijo: "en este lugar, asesiné el año pasado
a Nikoforo, obispo de Petra".
"¡Por piedad! ¿Cómo sucedió eso?".
"Periokles y yo estábamos más arriba en el camino cuando
nos llegó la información de que el buen obispo venía con algún dinero para el
monasterio de Sakal. Nos tumbamos a esperarle y, cuando apareció, saltamos sobre
él y cogimos el dinero. Le habíamos dejado marchar y él había dado la vuelta
y estaba fuera de nuestra vista cuando de repente se nos ocurrió que él iría
derecho a su catedral y nos excomulgaría. Eso hizo que se me helara la sangre.
Corrimos detrás de él y le alcanzamos justo aquí, y le disparé a la cabeza".
"En América", dijo Karolo, "los jóvenes no vuelan los sesos
a los clérigos por temor a la excomunión".
Volvieron hacia la casa. Thodores le explicó que los turcos
estarían ahora en un estado de ira más activo de lo habitual, debido al secuestro,
y que los klephts debían estar constantemente en guardia. Por esa razón, no
acompañaría a Karolo hasta la orilla por la mañana, especialmente porque sólo
le pondría en peligro haciéndolo. Lo que tenía que hacer Karolo era ir con la
guía de un klepht y embarcar en la corbeta lo más silenciosamente posible.
El sol estaba metiéndose cuando llegaron a la casa; o Kyrgiakoulakas
había enviado a decir que esperaba cien libras por la prisionera. Esta vez,
Karolo tuvo cuidado de hacerse anunciar debidamente; pero al entrar a la cámara
detrás de la guardiana, vio a su beldad sobresaltarse con emoción al oír su
nombre. Voló hacia él inmediatamente, las lágrimas corriéndole por las mejillas,
y le agarró de los brazos. "¿Por qué, qué pasa?", le preguntó él a
través de la vieja intérprete. "Oh Karolo, pensaba que te habías ido; y
cayó sobre mi corazón una oscura sombra de alguna calamidad espantosa. Estaba
persuadida de que habías tenido algún accidente y de que nunca nos volveríamos
a ver. ¡Oh! estoy tan contenta de que hayas vuelto". Karolo la besó. "Bien,
yo", dijo ella, "hice posiblemente todo lo que podía para hacer que
te fueras hoy, ¿no?".
"Desde luego que lo hiciste".
"Pero no era lo que tenía que pasar. Estaba predestinado que no debías
irte, y soy tan feliz".
Durante la cena, el mayor de los Maurokordato hizo un relato
muy interesante de su célebre padre, Alejandro, que todavía seguía vivo en Egina,
y de sus antepasados, cuya historia el lector conoce sin duda de memoria. A
Karolo esta charlatanería le resultó indeciblemente grata, porque le ahorró
la necesidad de hablar o de pensar en un momento en el que sólo podía sentir.
Los primeros rayos del amanecer estaban salpicando las nubes
sobre las colinas de Calcidia, cuando Karolo sacudió la espalda del dormido
Thodores para decirle καλὴν ἁντάμωσιν o au revoir.
Después, cuando habían sacado café y pasteles de maíz, se
marchó Karolo lo suficientemente alegre con otro klepht para que le guiara,
con "otro klepht" porque, para entonces, él sentía que era ya uno
de ellos, sólo un poco diferente, como su superior había expresado muy bien.
Corrieron, saltaron, treparon, estaban casi derrengados por un camino largo
y fatigoso. Se detuvieron a recuperar el aliento, todavía en la parte desnuda
de la montaña sobre el bosque, y el klepht que guiaba, bien llamado Lykofron,
(el de memoria de lobo) estaba paseando alrededor mientras buscaba algo en el
suelo. Cuatro grandes perros pastores llegaron corriendo hasta Karolo, con un
aspecto muy amenazador, con intenciones evidentes de atacarle. "Siéntate,
siéntate o te harán pedazos", gritó Lykofron. Se sentó y los perros cesaron
sus demostraciones hostiles, aunque permanecieron todavía alrededor suyo, exactamente
como habían permanecido alrededor del viejo Ulises allá en Ítaca. En toda su
experiencia como viajero en Tesalia, ninguna experiencia le pareció tan homérica
como esta.
Tan pronto como Ulises llegó al lado del cercado,
los furiosos mastines con las bocas abiertas volaron,
se sentó el sabio y, cauteloso al aguantar,
cayó la porra ofensiva de la mano.
En un momento, el pastor vino y se llevó a los perros. "¿Qué
estás buscando?", le preguntó a Lykofron. "No estoy buscando",
contestó este. "Mientes, amigo mío", le replicó el pastor, "sólo
un bobo caminaría así mirando al suelo de ese modo sin buscar nada; pero yo
te diré lo que estabas buscando. Estabas buscando huesos". "Todo mentiras",
dijo Lykofron con calma. Bajaron hasta la choza del pastor, donde Karolo se
enteró de que seis comerciantes habían sido asesinados justo encima de la casa
dos años antes, y donde el pastor les enseñó algunas piezas muy alegres talladas
en madera. Karolo compró dos bonitos grupos de perros y ovejas. Los empaquetaron
cuidadosamente y los sujetaron sobre la espalda de Lykofron. Prosiguieron otra
vez hacia abajo y se internaron en el Maurologo o "Bosque Negro".
Cuando salieron de él después de dos horas, el sol daba un calor sofocante,
la brisa etesia interrumpida por un gran espolón a la izquierda. La aldea de
Skamnia con su alto campanario se veía encaramada en una altura a través de
un pequeño valle justo al lado. Poco después, desde una colina por la que tuvieron
que subir, pudieron mirar hacia abajo y ver la seca llanura y la orilla, a la
derecha Platamona con una llamativa torre y Letocoro, su destino, con tejados
de tejas rojas a lo lejos delante de ellos.
Después de una caminata fatigosa, abrasadora y polvorienta,
llegaron por fin a Letocoro; pero dieron un amplio rodeo por la derecha y bajaron
hasta la skala donde encontraron la corbeta sin cabina. No se movía el menor
viento, y lo único que se podía hacer era esperar. Había allí otra media docena
de botes, pero sólo unos pocos hombres. Lykofron se marchó a su hospedaje, donde
tenía que esperar el regreso de Karolo desde Salónica. Había uvas y aceitunas
para comer y una botella de vino. Karolo se quitó su precioso traje klépthico
de fiesta, le sacudió el polvo y se lo puso otra vez. El sol era abrumador,
casi venenoso. Tuvo un ligero estremecimiento, seguido en media hora de fiebre.
El barquero vino a por él, y le masajeó, especialmente sobre las venas de los
brazos, con una fuerte presión. Después de una hora de esto notó algún refresco.
A media tarde vino otro barquero, también hombres para otros botes. Poco después
la brisa se levantó, y para su alegría pudieron hacerse a la mar. El viento
estaba necesariamente parado delante, ya que en esta estación sólo sopla desde
un punto de la brújula. Karolo se quitó su espléndida chaqueta, casi cubierta
de oro, y la guardó cuidadosamente, y se puso la capa para proteger su vestidura
interior. Después se reclinó contra el borde y miró cómo cambiaban las sombras
sobre los muchos pliegues del Olimpo, hasta que el sol se puso detrás de él.
Y todavía, medio dormido, vio la augusta masa a lo largo de la noche, primero
con la luz que se desvanecía en el crepúsculo, luego bajo las estrellas, después
a la luz de la luna, y finalmente iluminada por el temprano amanecer, soñando
con aquellos a los que amaba allá arriba, y preguntándose si ellos soñarían
con él. Era casi de día cuando llegaron a tierra en Salónica. Karolo se puso
sus ropas europeas y por el momento dejó de ser un klepht. Las puertas de la
ciudad todavía no estaban abiertas, y se sentó admirando la vista. Detrás había
colinas azul oscuro de las que un antiguo acueducto bajaba el agua. La ciudad,
bien dispuesta sobre la ladera, estaba cercada por paredes con almenas con grandes
torres circulares, y estaba sembrada de un centenar de minaretes, entre los
que podían verse aquí y allí jardines y bóvedas. En el otro lado, el puerto
parecía tranquilo al romper el día; y justo rodeando Gaps Bernos (pronunciado
Bherno) llegaba el vapor de Kaballos (pronunciado Kabhal’lo) navegando con rumbo
a Volos y Atenas. Tan pronto como abrieron las puertas entró Karolo y pronto
descubrió una tienda de café en la calle. Después de desayunar, miró alrededor
de la ciudad, encontrándola incluso más inmunda y miserable de lo que suelen
ser las ciudades turcas. Vagó hasta el bazar y a través de él, y salió justo
por el khan de los comerciantes extranjeros, en cuyos balcones superiores había
muchas ricas mercancías expuestas. Subió las escaleras interiores del patio
y paseó a lo largo de la galería más baja. Entró a una elegante sala de ventas
persa, donde su atónita mirada no fue a encontrar sino la misma copia homóloga
de la magnífica alfombra que él había dejado a o Diamantis en Lárisa, ¡ahora
sin duda en Volos! ¿No era la suya? Si no ¡qué extraordinaria casualidad encontrar
su compañera! Nadie en la habitación entendía una palabra de griego; se vio
obligado a salir en busca de un intérprete. Cuando volvió con este, empezó como
algo normal por examinar y hablar acerca de casi todo lo que había en la habitación,
y preguntó luego casualmente,
"¿Cuál es el precio de esa alfombra?".
"Mil libras. ¿No es preciosa?".
"Por supuesto que es preciosa; pero muy por encima de mis recursos. ¿Tiene
algún delicado aceite de rosas?".
Del aceite de rosas la conversación fue a las rosas y a los ruiseñores, y
a la poesía persa. Y entonces Karolo preguntó,
"¿Procede esta hermosa alfombra de Persia?".
"No, de la India. Pero la compré en Persia".
"¡Ah! Creo que has dicho que su precio era de trescientas libras, ¿no?".
"Oh no; eso sería imposible. Observa su gran belleza".
"Sí, es verdaderamente preciosa. ¡Pensé que habías dicho trescientas
libras! A ese precio podría considerarlo".
"Pareces tan admirador de las cosas bellas que debería pertenecerte. Supongamos
que digo novecientas libras".
"¡Ay de mí! Está fuera de mi alcance. ¿Tiene las otras dos del mismo
diseño?".
"No; tenía una, pero fue robada".
"¡Robada! ¿Cómo sucedió?".
"¡Fue una gran calamidad! Tenía esta alfombra con muchas
otras cosas preciosas cargadas para llevarlas a Trikhala. Me puse en camino
acompañado de mi amada y única esposa, que era más querida para mí que mi alma.
Debajo de la montaña Elimbo, los malditos griegos nos atacaron y mataron a mi
mujer y robaron toda la mercancía".
"¡Cómo! Yo he oído una historia extrañamente parecida
a esa. ¿Cuál, te lo ruego, es tu nombre, o comerciante?".
"Fasl Uïlah".
"¡Fasl Uïlah!". Era el nombre del esposo de Roshana.
Karolo se sintió mareado, y casi cayó. Se apoyó contra el dintel para que le
sujetara, y durante algunos momentos no pudo decir nada. El mercader le estaba
mirando con dolorosa sorpresa. Por fin Karolo encontró las palabras:
"Fasl Ullah, ¿qué fue de ti después del asalto?".
"Me habían golpeado en la parte de atrás de la cabeza y estaba gravemente
herido. Yací inconsciente y delirante durante seis semanas. Estuve a punto de
morir".
"¿Se recuperó el cuerpo de tu mujer?".
"Sí, yo no lo vi por mí mismo, ya que entonces estaba inconsciente; pero
eso me dijeron cuando me recuperé. Fue enterrada allí".
"Pero Fasl Ullah, has sido mal informado, yo te digo que tu mujer está
viva ahora".
Al oír esto, el comerciante se puso blanco, luego pareció
estúpido, sonrió horriblemente, se puso bizco, se giró un cuarto y cayó violentamente
en un ataque epiléptico. Una pequeña multitud se congregó desde la galería.
Cuando el ataque hubo pasado, lo levantaron entre varios y lo llevaron hasta
otra habitación. Karolo bajó hasta la oficina del Khan y le escribió una carta
a Fasl con los detalles necesarios, y no más, y se la dejó a un amigo suyo,
otro mercader persa, para que se lo comunicara a su debido tiempo y prudentemente.
Asimismo escribió a Thodores pidiéndole que comunicara a Roshana
con precaución las noticias de la existencia de su marido y que la previniera
de que ahora era víctima de ataques epilépticos. Le rogaba a ella que, si pasara
algo que le hiciera querer o desear ver a Karolo, le escribiera a través de
los grandes mercaderes de Londres, a quienes tantos americanos consignaban su
correspondencia. La carta concluía, por supuesto, con adioses y con deseos de
bienestar para todos los del Olimpo.
Nuestro excursionista —un simple excursionista ordinario ahora,
que nunca más sería un klepht—, llevó y confió esta epístola Tesalónica al barquero
para que fuera remitida a Maurokordato a través de Lykofron y, tomando su capa,
sus tallas de madera y sus adornos kléphticos, los únicos vestigios de su pasado
estado de existencia —una existencia que verdaderamente había vivido, mientras
que ahora no era nada más que un fantasma triste y oscuro— embarcó en el vapor
justo cuando estaba levando anclas, y de este modo se encontró a sí mismo otra
vez entre los consumidores de jabón.
Pero muy pronto se fue a su camarote más enfermo que otras
veces que había estado en el mar. Primero fue un violento y largo escalofrío.
Luego una fiebre alta, complicada con el mareo del mar, y dominado completamente
por una desesperación insondable. Y cuando miró por su portilla y vio por última
vez la majestuosa y sagrada montaña que tan querida había llegado a ser para
él, su cuerpo fue sacudido por el dolor y lloró como un niño.
Cuando llegó a Volos estaba demasiado enfermo para levantarse,
pero se las arregló para escribir una nota y mandársela a o Giallopoulos para
agradecer de todo corazón su amabilidad incomparable, y para rogarle que le
excusara, por causa de una seria enfermedad, de presentarle sus respetos, su
agradecimiento y su adiós en persona, y pidiéndole además que enviara sus cosas
a bordo del vapor. Vino uno de los hombres jóvenes y le dijo que estaban muy
contentos de que estuviera postrado, ya que se habían conocido sus aventuras,
y si le hubieran apresado era más que probable que hubiera sido degollado.
Durante meses y meses el viajero sin rumbo se decía a sí mismo
que quizá eso hubiera estado bastante bien.
****
Dos años más tarde, el todavía viajero sin rumbo se encontró en Viena. Por aquel entonces hacía poco que se habían quitado las murallas, el Ring4 estaba apenas esbozado y el tono pictórico general de la ciudad era muy diferente al que tiene ahora. Un día estaba paseando por las estrechas calles y callejuelas, en pocas de las cuales podían encontrarse dos coches y adelantarse uno al otro, cuando al mirar una tienda oriental vio una réplica exacta de la preciosa alfombra que se había llevado de Larisa. Entró y comenzó a examinarla maravillado. Al lado de donde colgaba había una puerta abierta y escudriñando desde su lado sucedió que vio a través de esa puerta una figura de mujer vestida de luto. Automáticamente se acercó, pues la discreción y la capacidad de pensar le habían abandonado. Ella se giró. Su corazón se detuvo. Era Roshana. Ella le miró con asombro y bienvenida. Las cosas giraron ante él. Se desmayó.
Cuando volvió en sí, se sentía exánime y yacía en una cama en una habitación soleada. Débilmente intentó adivinar dónde podía estar; miró alrededor. Roshana estaba sentada a su lado tejiendo en silencio. "¿Vas a estar siempre a mi lado, Roshana?", le preguntó en griego, olvidando que ella no hablaba esa lengua. Ella apretó su mano y le respondió en alemán: "Ponte bien por mí".
En efecto se puso bien, muy rápido; tan rápido que después de unos pocos días Roshana no volvía, y un odioso hombrecillo fue designado como su único enfermero. Mandó llamarla, pero ella solo le envió un trozo de papel que contenía estas palabras: "Pronto nos veremos, cuando vengas a llevarte a tu cautiva a tu propia casa". Él no tenía casa: ¡debía tener una! ¿Debía encontrar una allí en Viena o en las afueras, o debía ir con ella a Pest, la ciudad de la dicha, donde su madre se habría sentido en casa? Dicen que "la vida fuera de Hungría no es vida"; y podría encontrar una casa en Buda al lado del santuario del viejo santo musulmán Gül Babá, el padre de las rosas, frente al paraíso terrenal, la Isla Margarita, con todas sus delicias. Ese era al principio el plan más tentador, pero cuantas más vueltas le daba menos le gustaba, hasta que al final la idea de la sensual Buda se le hizo odiosa. Después consideró la Praga de cuento de hadas, la ciudad de las cien torres con su atmósfera plateada, su aire fresco, sus enormes construcciones que parecían proceder de la lámpara de Aladino, sus castillos en las alturas, su río y su valle místicos, su del todo ininteligible lengua checa, su carácter psíquico general. ¡Ah! Ese era el lugar para tener a su Roshana. Justo a la mañana siguiente a estos pensamientos insistió en ser llevado en una silla y puesto en el tren para ir a la búsqueda de casas en la dulce Bohemia. Afortunadamente, cuando llegó a Praga encontró que el aire tonificante le hacía sentir más fuerte, de modo que al día siguiente fue capaz de ir de un sitio a otro en los transportes ordinarios. Pero buscó por arriba, buscó por abajo, en vano. Intentó conseguir una casa que mirara a la vieja torre del reloj, pero no, no había nada agradable. Intentó en las cercanías del puente. ¡En vano! Intentó el mercado. ¡Nada! Intentó subir por el Hradshin, ¡no serviría! Al final oyó que, fuera de las murallas, en la ladera de la colina sobre Smíchov con vistas a toda la ciudad y al valle del Moldava, había una casa aislada. Resultó un asunto extraño. Su propietario se había arruinado al imitar con precisión algunas de las cámaras de la Alhambra, cuidando, sin embargo, de no poner colores demasiado vivos y llamativos. Como la situación dominante sobre el valle era casi la misma que la del palacio moro, y la vista desde las ventanas, que constituye un elemento intrínseco de la decoración, tenía alguna analogía con el original —sin la sierra plateada, ha de confesarse, pero con un primer plano más hermoso—, el efecto era casi el que debía ser y tan diferente a las reproducciones en el Crystal Palace5 que había visto desde entonces como lo es un bote a una máquina de remar en un gimnasio.
Se quedó la casa y el impaciente amante, cuyo ardor se acumulaba como gotas de agua en un calentador, se entregó a la tarea de amueblar las habitaciones, donde se necesitaban cosas nuevas. Mientras tanto, se acordó mediante cartas que una cierta mañana él bajaría hasta la pacífica tienda de Roshana con toda la ferocidad de un bandido retirado y se la llevaría a su refugio bohemio. Durante dos años enteros, la vida para él había perdido su sabor debido a la fuertemente condimentada experiencia tesálica. Fue ella con su perspicaz intuición la que había detectado eso y había sugerido una pequeña representación bouffe6, quizá para dar otro color a sus recuerdos. De acuerdo con esta prescripción para una mente enferma, el día anterior al rapto propuesto fue hasta Viena y se hospedó por una noche en el alojamiento de Erzherzog Karl. Por la mañana, su hombre con la doncella de Roshana y todo el equipaje fueron enviados en tren a Praga. Esto dejó a Roshana sola en su casa, porque los otros sirvientes habían sido ya despedidos. Se vistió con su traje kléphtico añadiéndole un gorro rojo con una borla azul, unas calzas y unas botas puntiagudas, además de una espléndida y vieja cimitarra mora sujeta en la faja. Se puso por encima el voluminoso manto negro que había traído del convento de San Dionisio, ya que había enviado todas sus demás ropas con su caballero y la doncella de la señora. Había dispuesto que un carruaje con caballos rápidos y un cochero inteligente estuviera listo en el Graben. Después se apresuró a la tienda de Roshana, que ella estaba atendiendo ataviada con el traje de paseo persa, su velo hacia atrás de modo que se le viera la cara, pero por lo demás completamente cubierta de la cabeza a los pies, a excepción de que podían quizá verse los bajos recogidos de los pantalones. Él entró corriendo y profirió un grito de otro mundo y ejecutó una serie de salvajes excentricidades calculadas para asustar a un viejo caballero y a su esposa e hija que eran los únicos clientes y a los que finalmente hizo salir a punta de espada. Después, agarrando a Roshana de la muñeca, la sacó fuera y cerró la puerta. La arrastró por la calle todo el camino hasta el Graben, para asombro del público, allí la metió en el carruaje, saltó también él mismo y se dirigieron a Florisdorf, al otro lado del Danubio, donde tenían que tomar el tren de la tarde a Praga. No es necesario recordar a cualquiera que en aquellos días hubiese pasado alguna temporada en Viena que las propinas esperadas en esa capital eran tan numerosas como las olas del mar, y no es que el refinado Erzgerzog Karl fuese el hotel más abusivo en ese aspecto. Ahora bien, cuando nuestro héroe conquistador se hubo marchado de ese establecimiento sucedió que no llevaba con él nada parecido a una bolsa. Cierto, tenía dinero en su faja, pero eso no es tan práctico como una bolsa y su ansiedad por esconder su traje de carnaval debajo de las capas de su gran manto volvían extraños sus movimientos; así, qué mortal ofensa estaba destinado a cometer, pues después de recordar que Zimmermädchen, Zimmerkellner, Kellner, Zweiter Kellner, Hausknecht7 y todo el resto de la fila en una escala apropiada para un hombre tenían que recibir su mayor alegría, ¡se marchó dejando al Portier8 sin alimentar! ¡Acercaos, oh furias feroces!9 El portero era particularmente amigo de un guardia de la estación y la consecuencia fue que, cuando nuestra pareja se había acomodado confortablemente en un compartimento del vagón que ellos imaginaban que se habían asegurado para el viaje, justo el instante antes a que el tren arrancara, la puerta se abrió inesperadamente y un inglés muy pequeño con un maletín y la cara afeitada fue encajado entre ellos. Una vez que el tren estaba moviéndose rápidamente, el protector de la dama se quitó su manto, miró dos veces por ambas ventanillas, saco su cimitarra y en un inglés mal pronunciado le preguntó al intruso quién era y si conocía las consecuencias que necesariamente se seguirían de su conducta. El pequeño inglés replicó que era ministro de la iglesia metodista y que no estaba en absoluto familiarizado con las costumbres del país. "Entonces", dijo el otro, "hay una manera en la que puede salvar su vida, y solo una manera. Y es unirnos de inmediato a esta dama y a mí en los sagrados lazos del matrimonio". "Pero", dijo el ministro, "no tengo autoridad para celebrar la ceremonia del matrimonio". "Yo le confiero esa autoridad para ser usada solo en esta ocasión. Y además le haré un regalo de cien florines; pero si se niega…" "Pero no me niego", dijo el clérigo, "me alegra que estén dispuestos a reconocer la norma cristiana". Se explicó la cuestión a Roshana en alemán. Aunque era bastante contrario a sus opiniones sobre la formalidad necesaria para realizar un contrato tal, accedió muy gustosamente a la proposición. "¿Puedo preguntar si disponen de un anillo?", preguntó el sacerdote. El novio mostró un anillo de sello con una piedra de proporciones sin precedentes. "Eso parece poco apropiado para la ocasión", dijo el pequeño hombre de Dios. "Es el único que tengo". "Quizás", dijo el profesional en uniones, "yo podría ayudarles". Rebuscó en su maletín y sacó una pequeña caja de madera, de factura no muy elegante y tampoco inmaculada, que al ser abierta mostró una docena o más de sencillos anillos de oro de distintos tamaños. Resultó que el más pequeño de ellos servía y, en menos de cinco minutos, el hombre griego y la mujer persa fueron hechos de manera indisoluble y monógama una sola carne con la autoridad de la Iglesia Metodista Episcopal. Todo eso estuvo muy bien, pero, cuando el pequeño predicador se enteró de que la dama era mahometana y el hombre un ladrón que la había robado esa mañana y que estaba entonces en el acto de llevarla a su castillo en las montañas de Bohemia, donde se hubieran seguido inevitablemente las consecuencias más deplorables si la gracia de Dios no las hubiera impedido haciendo que se casaran en el camino, la homilía que siguió se volvió un poco tediosa.
Sin embargo, a la novia no se lo pareció. Su madre había nacido cristiana, y ella estaba bastante dispuesta a seguir a su esposo a cualquier religión que él abrazara. En ese momento se acababa de casar en la iglesia cristiana y deseaba saber cuál era su posición como esposa cristiana. Ya era consciente de que era una unión monógama, pero se mostró interesada al saber que su esposo no podría divorciarse de ella cuando quisiera. Ella puso su mano en el hombro de su marido y dijo, "De modo que me perteneces, Karl, tanto como yo te pertenezco a ti". "Sin duda, soy tu posesión". "Bien, seré una cristiana. Iremos juntos al infierno por ello, si es necesario. Dios es muy cruel, y muy parecido al Sha, pienso. Pero adoptaré tu religión. Déjame decirte solo que no es esa religión la que te convierte en mi propiedad. Serías del todo mío bajo cualquier otra ley, o bajo ninguna. Pero si me hago cristiana por ti, quiero que tú a cambio seas un poco musulmán por mí. No quiero que veas el matrimonio como una cosa tan sagrada que sea meramente malvado romperlo; preferiría que lo consideraras solo como un simple contrato que sería poco honorable romper". "Pero si los musulmanes no violan sus votos matrimoniales, ¿no es porque esos votos les atan muy poco?". "Bueno, yo no los convertiré en un instrumento de tortura, pero los musulmanes verdaderamente buenos dejan que sus mujeres les elijan las concubinas". "¡Oh, bien! Es un buen chiste, pero tú sabes, Roshana, que me sería imposible desear ninguna otra mujer que no fueses tú". "Karl, hay otro vicio cristiano que me gustaría que empezaras a abandonar, ahora; y es el vicio de mentir a la propia esposa. No pretendo obligarte a decir mentiras ofendiéndome si mi vanidad no es regada diariamente con ellas como un rosal. Y yo no te mentiré sistemáticamente. Estoy segura de que no tendrás objeciones a que te engañe de vez en cuando, cuando piense de verdad que hacerlo es lo mejor".
"Oh, me someteré a cualquier engaño que piense que yo aprobaré cuando lo averigüe".
"Por supuesto", dijo ella, "es el deber de una esposa fiel mentir a veces a su marido. Pero no hay excusa en el mundo para que él le mienta a ella".
"¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia?"
"Toda la diferencia posible. La conducta de la esposa está bajo el control del esposo. Y yo siempre te obedeceré, Karl, con la exactitud con la que un soldado obedece a su capitán y el celo con el que un fanático obedece a su dios. Por lo tanto, no necesitas tener miedo de decirme siempre la verdad, ya que no afectará a mis acciones en contra de tus órdenes. Pero tú, pobre muchacho, no estás bajo ese saludable dominio y, con tu cabeza caliente, ¿qué sería de nosotros si yo no te mintiera alguna vez?
El esposo besó su mano. "Entonces, si no quieres que te mienta, hay algunas preguntas que no debes hacerme. Por ejemplo, no debes preguntar si es más apropiado que yo te controle o que me controles tú a mí, pues podría resultar subversivo para la disciplina si yo te dijera la verdad".
"Quiero saber, Karl, si tienes objeciones a que te regañe. A algunos hombres no les gusta que sus esposas les regañen. Sin duda un hombre que riñe es un bruto inmaduro. Pero si no permites que tu mujer te regañe, bien, entonces por supuesto tendrá que mentir más".
"No me opongo a todas las mentiras que soy capaz de pensar que dirás alguna vez. Y, en cuanto al regañar, si una mujer no regaña estoy seguro de que hará una de dos cosas, esto es, o enojarse o ser falsa. Ahora bien, odio los enfados y la hipocresía; pero el regañar, cuando se hace hermosamente, con lealtad y de corazón, muestra la gracia y la belleza de una mujer de una forma peculiarmente irresistible. Es verdaderamente una de las siete grandes alegrías del matrimonio".
"¡Las siete grandes alegrías del matrimonio! ¿Cuáles son, esposo?"
"Te lo diré antes de mañana, querida".
"Ya debería saberlas, si hubiese tantas. He tenido dos maridos antes. Pero nunca he descubierto más que una alegría, y esa está muy sobrevalorada".
"¡Ah, bien! ¡Más tarde veremos eso! Nunca has tenido antes un marido cristiano y nunca has sentido antes que tu alma se mezcle y se funda con la del hombre que posees por completo. Si estuvieras fría como la muerte, mi pasión haría que la alegría te calentara".
Llegaron a la casa por la tarde y ella estuvo encantada con la casa y el mobiliario. Disfrutaron del refrigerio que les estaba esperando, y después ella se levantó para retirarse. Dijo: "¿Me pongo el vestido persa que llevaba en la casa del bandido?"
"Sí, por supuesto; exactamente".
"Entonces puedes venir después de media hora".
Pasó el tiempo de espera lo mejor que pudo. Se quitó sus calzas. Se aseó. Y diez minutos antes de la hora mandó que le anunciaran. Entrando en su alcoba, fue hasta donde ella estaba de pie, y la abrazó estrechamente. La llevó hasta un diván. Le habló desde el fondo de su corazón. Por algún tirón extraño, el bello vestido de seda estaba rasgado desde arriba hasta abajo. Ella se rió. "¡Oh, Dios mío!", murmuró él, "pensé que en el Olimpo había conocido lo que era la alegría de vivir".
Y así permanecieron en la alegría y la dicha hasta que el que reúne todas las delicias y rompe las compañías cumplió el decreto de lo Más Alto.
****
Apéndice: La carta de Karolo al Husni Pasha
A la exaltada presencia que complace los deseos de toda la
gente, el más benéfico de la época, el visir Husni Pasha, protector del mundo,
el esplendor de cuya frente proporciona luz y alegría a la humanidad; ¡que el
Todopoderoso le preserve en su poder!
Ya cuando estaba en mi lejano hogar había oído hablar de
su renombre; ya que sus hazañas son como las estrellas que relucen desde lejos,
excepto que las estrellas se ponen. De modo que le dije a mi padre. "Oh
padre mío, deseo embarcar y viajar hasta la tierra de los turcos para contemplar
la cara del héroe cuyos consejos que adornan el mundo son la lámpara que alumbra
el Imperio Osmanlí". Y mi padre me contestó, "ve, oh mi hijo, y adquiere
sabiduría a sus pies, la luz de su comprensión es como la de las estrellas eternas
que brillan en la noche. Cuando su opinión juiciosa está dedicada a los negocios,
rompe cien ejércitos con un sólo acuerdo; y cuando arregla los asuntos de un
reino, domina a todo un clima con sólo un comunicado". Después de muchos
días y muchas noches, logré por fin mi deseo, y atravesé las puertas. Entonces
quedé impresionado con veneración y afecto al contemplar el augusto semblante,
y me vi lleno de maravilla y asombro. Y cuando me dio permiso para que le acompañara
en su diván, sentí que aunque me tuviera que morir esa noche habría experimentado
ya felicidad suficiente para la vida de un hombre mortal. Entonces me dije en
mi interior que por ventura el benéfico se dignaría aceptar el pobre ofrecimiento
del rifle del oeste que acompaña a esta carta. ¡Oh!, podría haber enviado yo
con ella mi alma, ¡qué insignificante regalo hubiera sido! Entonces deseé ver
toda la provincia que mi señor dominaba, y todos los marcos con los que se llena
su exaltación; y durante cinco días he estado cabalgando continuamente y aumentando
mi conocimiento de su magnificencia, e instruyendo mi mente con la observación
de sus posesiones. Y ahora no puedo cabalgar más; pero considerando que la mano
del gobernador general es ilimitada como el océano para otorgar dádivas, siendo
la llave de las puertas de la amabilidad y la generosidad, puede que mire favorablemente
al estudioso de su grandeza, y se digne ordenar algún día que su carruaje le
lleve a los lugares donde él pueda admirar las bellezas de su provincia. Y que
el jardín de la vida de mi señor nunca sienta los vientos del otoño, y que las
ramas del árbol de su vida estén libres de la sequía y la decadencia.
El más humilde de los siervos del Pasha y el fiel compañero
del diván,
Karolos Kalerges.
Notas
1. Carta de C. S. Peirce a Paul Carus, 8 de mayo de 1892, L 77.
2. Guiso de la cocina francesa cuya salsa se bate con huevos.
3. Una traducción inglesa del texto de esa carta aparece en el Apéndice.
4. Avenida circular que rodea el centro de Viena.
5. Owen Jones (Londres, 1809-1874), arquitecto y artista inglés, realizó en 1854 una recreación de la Alhambra en el Palacio de Cristal, una edificación de hierro fundido y cristal construida en Hyde Park con motivo de la primera Exposición Universal en 1851. Dicha recreación de la Alhambra incluía una réplica del Patio de los Leones. Después de la Exposición el palacio fue trasladado a un distrito del sur de Londres, Sydenham, donde Peirce debió de verla en alguna de sus estancias; por ejemplo, en su agenda del 8 de febrero de 1871 anota que había ido al Crystal Palace. Fue destruido en un incendio en 1936.
Puede verse a la izquierda una reproducción del Patio de los Leones en el Crystal Palace de Sydenham. Owen Jones publicó el libro The Alhambra Court in the Crystal Palace Erected and Described by Owen Jones (Cristal Palace Library, Londres, 1854) del que se reproducen dos páginas a la derecha. Ha sido publicado en castellano con dos estudios introductorios como El Patio Alhambra en el Crystal Palace (Madrid, Abada; Patronato de la Alhambra y Generalife, Granada, 2010).
6. Bufa, en francés en el original.
7. Sirvienta, camarero de habitación, camarero, segundo camarero, sirviente de la casa, en alemán en el original.
8. Portero, en alemán en el original.
9. "Approach ye furies fell!", frase pronunciada por Píramo en El sueño de una noche de verano de Shakespeare, acto V, escena I.
Fin de: "Esbozos topográficos de Tesalia con adornos de ficción". Traducción castellana de Sara Barrena, 2004. Original en: MS 1561.
Una de las ventajas de los textos en formato electrónico
respecto de los textos impresos es que pueden corregirse con gran facilidad
mediante la colaboración activa de los lectores que adviertan erratas,
errores o simplemente mejores traducciones. En este sentido agradeceríamos
que se enviaran todas las sugerencias y correcciones a
sbarrena@unav.es
Fecha del documento: 1999
Ultima actualización: 25 de octubre 2021
[Página Principal] [Sugerencias]